CAPITULO 17
Virgil había sido parco en detalles, pero al parecer Drake había sido visto de nuevo.
Como enlace de su equipo, Damon había recibido órdenes de visitar la propiedad de Westwood sin demora y sonsacar con suma sutileza cualquier información posible a lady Westwood, la encantadora y anciana madre de Drake.
Su objetivo concreto era descubrir si el supuesto fallecido se había puesto en contacto con la condesa. A fin de cuentas era factible que Drake, estando vivo, deseara evitar que su desconsolada madre continuara llorando su muerte.
Damon no sabía mucho más aparte de eso. Sencillamente tendría que ver qué podía averiguar cuando llegara allí. Era un trayecto en dirección a Londres de unas tres o cuatro horas.
Entretanto tendría que inventarse una historia creíble que contarle a su esposa y que explicara su inminente partida. Durante la velada Damon dejó que su mente calculadora elaborara un modo de proceder mientras desempeñaba el papel de perfecto anfitrión.
Gracias al don que poseía para separar las distintas facetas de su vida fue capaz de dejar a un lado la misión del día siguiente, de la misma manera que había apartado de su cabeza el sentimiento de culpa por mentir a su amada desde el día de la boda. Lo soslayó todo a fuerza de voluntad, centrando la atención en la velada. Sabía cuánto significaba para Elena que aquella fiesta fuera un éxito.
Hasta el momento todo iba como la seda.
En cuanto a lady Rotherstone, Damon pensaba que esa noche estaba más bella que nunca. Jamás la había visto vestida de rojo, y el efecto era impresionante.
Desde que era una mujer casada parecía disfrutar experimentando con colores atrevidos que, por lo general, se consideraban inapropiados para las debutantes. Iba ataviada con un vestido de tafetán entre rosa y rojo, de corte sencillo y manga corta abullonada, y llevaba el brillante cabello rubio recogido de forma pulcra y elegante. La belleza serena de Elena contrastaba con el provocativo vestido que llevaba.
Un collar de perlas adornaba su cuello y se había aplicado un leve toque de carmín en los labios, como si quisiera evitar que su pálida tez quedara eclipsada por el escarlata del atuendo.
Su aspecto resultaba impactante y sofisticado, y hacía que Damon la deseara de un modo nuevo y apremiante. Este siempre había pensado que era hermosa, desde luego, una muchacha sana e inocente de radiante belleza, pero esa noche parecía diferente, toda una mujer que reivindicaba su valía y se adaptaba a su nueva posición de marquesa.
Hacía gala de un versado encanto con los invitados mostrando, eso sí, algo menos de aquella atractiva cordialidad típica en ella en favor de una pincelada de desenvuelta autoridad.
La conversación y las risas reverberaban en la estancia iluminada por el resplandor de los candelabros. Todos parecían estar divirtiéndose y, en suma, Damon pensaba que Elena había hecho un trabajo magnífico cuidando hasta el más ínfimo detalle de la fiesta.
Los espléndidos platos eran el summum de la perfección, desde la sopa de almendras al pastel de pichón; el salmón a la parrilla, la pierna de cordero y el pudín de ciruela, por nombrar algunos hasta la langosta asada, las ostras en costra de pan, faisán a las fin;? hierbas y peras al vino.
Los postres eran una delicia, sobre todo el imaginativo «erizo» colocado en medio de la mesa, y cuyas púas estaban confeccionadas con almendras blancas. Según Elena explicó a todos, la primorosa escultura animal estaba elaborada con una mousse de claras de huevo, azúcar, mantequilla y nata. Los ojos y el hocico eran pequeños trocitos de regaliz negro. La joven consideraba aquello una obra de arte y al chef Joseph un genio. Los invitados lamentaron tener que cortar el erizo para poder degustarlo, pero las ganas de saborearlo pesaron más que el sentimiento de culpa por verse obligados a destruirlo. Como era de esperar, resultó ser delicioso.
Se sirvió un variado surtido de frutas y frutos secos, hojaldres de albaricoque, galletitas, natillas y tres clases distintas de pastel de queso. Por último las damas pasaron al salón para tomar el té en unto que los hombres continuaron sentados a la mesa para disfrutar de una copita de oporto o jerez.
Damon, sin embargo, estaba impaciente por reunirse de nuevo con Elena. Habían cenado separados, ocupando cada uno su lugar a la cabecera de una mesa que parecía casi tan larga como un campo de criquet. Echaba de menos la compañía de su esposa y necesitaba de su conversación.
Se negaba a pensar demasiado en el remordimiento que sentía por tener que mentirle una vez más al día siguiente. Conocía bien el deber que tenía para con la Orden y, además, el viaje no sería prolongado.
Tenía que reconocer que aún no había descubierto cómo sobrellevar las complejidades de su doble vida desde un punto de vista emocional. Se le helaba la sangre cada vez que intentaba imaginar la reacción de Elena si escuchaba la verdadera historia de su vida a esas alturas.
Pero aun cuando Virgil lo hubiera permitido, ¿cómo iba a confiarle semejantes revelaciones ahora que estaba tan ligado emocionalmente a ella? Máxime cuando hacía muy poco tiempo que la había convencido para que se casara con él.
Si le contaba la verdad Elena podría arrepentirse de haber accedido y, entonces, se arriesgaría a perder su amor. Y si eso sucedía, obviamente él se moriría. O, como mínimo, perdería las ganas de vivir.
Pensaba que era mejor, más honroso, que ella no se enterase, pero la lucha interna lo estaba desgarrando por dentro.
Hizo cuanto pudo por sacarse todo eso de la cabeza. Era demasiado tarde para ponerse a contarle lo que debería haberle dicho meses atrás, pero ni entonces ni en el presente tenía libertad para hacerlo.
Simplemente tendría que ser más cauto para evitar que las dos facetas de su vida se mezclaran, se dijo. Pero la congoja que lo carcomía por dentro era cada vez mayor. Podría hacerlo. ¿Acaso no había vivido de ese modo durante años? Siendo como era un embustero consumado, nunca había tenido problemas para separar la verdad de su ser interno como agente de la Orden de la máscara exterior del ebrio Distinguido Viajero.
Pero por primera vez en su vida Damon comenzaba a sentirse molesto con su deber. Muy molesto.
Era injusto tener que vivir de esa forma. Y, lo que era peor, empezaba a temer que podía ser un buen marido o un buen agente, pero no las dos cosas. No podía imaginarse eludiendo su deber para con la Orden, pues era algo demasiado arraigado en él. Lo cual significaba que era solo cuestión de tiempo que su matrimonio, el compromiso que había contraído recientemente, atravesara graves problemas.
Tal vez no debería haberla acosado sin tregua para que se casara con él, pensó. Quizá debería haberle evitado todo aquello y elegido a otra mujer a la que no pudiera amar. Aunque, por otro lado no podía imaginarse la vida sin su querida Elena. Era la persona más importante del mundo para él. Santo Dios, todo aquello podría volverle loco. Mejor sería que no le diera más vueltas. No tenía más alternativa que mentir y, además, no deseaba que su esposa se viera inmersa en las intrigas de la Orden.
Con cierta persuasión logró al fin conducir a los varones al salón para reunirse de nuevo con las damas. Al cabo de un rato, los invitados pasaron a la sala de música, donde las señoras se dispusieron a entretenerlos con sus diversas dotes musicales.
Damon recordó que su suegro le había hablado de lo mucho que a Elena le gustaba tocar el pianoforte con su madre cuando esta aún vivía, de modo que se arriesgó a sugerirle delante de todos que tocase una pieza.
Ella lo miró fijamente y a continuación inclinó la cabeza como una esposa modélica.
—Como desees, milord —murmuró, pero cuando pasó junto a él para dirigirse hacia el instrumento, Damon creyó detectar cierta frialdad en aquellos ojos azules.
Elena abrió la tapa del asiento y sacó algunas partituras que apoyó debidamente en el atril sobre el teclado. Luego ocupó su lugar frente al pianoforte y probó a tocar algunas teclas, como si estuviera familiarizándose con un amigo al que hacía mucho que no veía.
La joven inspiró profundamente y comenzó a tocar.
Se trataba de una pieza sencilla y conmovedora colmada de expresividad, que Damon reconoció como la adaptación para pianoforte de una célebre partitura de Albinoni.
La estancia se llenó con la melancólica belleza del evocador adagio, que poco a poco fue cobrando intensidad hasta alcanzar un crescendo ligeramente siniestro.
Damon frunció el ceño. Qué elección tan extraña para una velada, pensó. Tal vez fuera la única pieza que conocía pero, sin duda, después de todas las molestias que se había tomado para crear un clima agradable para los invitados, aquella música alteró la atmósfera, por decirlo suavemente.
No tardó mucho en darse cuenta de que podía tratarse de algún tipo de mensaje dirigido a él.
Clavó los ojos en su esposa mientras tocaba sintiendo que, en cierto modo, la estaba viendo por primera vez.
Ni en un millón de años podría haber imaginado la profundidad de los sentimientos que guardaba en su interior. Y eso hizo que se diera cuenta de que, pese a la minuciosa investigación previa, quizá aún había facetas de la joven que desconocía.
Cabían dos posibilidades: o bien había acertado al pedirle que tocara o bien Elena, por motivos que solo ella conocía, estaba preparada para compartir aquella parte de sí misma.
El adagio y la inusitada pasión con que estaba siendo ejecutado tenían absortos a todos los presentes. La actuación llegó a su término de forma apoteósica ocho minutos más tarde. Los invitados guardaron silencio durante unos segundos, cautivados por la sublime composición musical. Entonces Damon comenzó a aplaudir con la mirada clavada en ella y todo el mundo le siguió.
—¡Oh, vaya!
—Realmente conmovedor —exclamaban algunos invitados.
Una vez concluida la pieza, Elena levantó lentamente la vista del piano como si acabara de pasar por un calvario. Se enfrentó a la mirada de Damon y, mientras los demás continuaban aplaudiéndola y elogiando su inesperado talento, él se acercó ofreciéndole la mano para ayudarla a levantarse.
Por un lado Damon rebosaba de orgullo por el talento de su esposa, pero por otro se preguntaba qué demonios estaba sucediendo.
—Eres una caja de sorpresas, milady —murmuró mientras la ayudaba a levantarse del asiento—. ¿Hay algún otro secreto que deba conocer?
—Ninguno por mi parte, milord. ¿Y por la tuya? —No esperó la respuesta, sino que le soltó la mano y se alejó para regresar con los invitados como una perfecta anfitriona.
Damon estaba desconcertado.
Resultaba curioso que fuera capaz de adivinar los pensamientos de desconocidos pero que solo ahora comenzara a percatarse que a su amada le faltaba poco para soslayarlo por completo.
¿Acaso había hecho algo? Tal vez simplemente estuviera dedicando su atención a los invitados. No le cabía la menor duda de que; esa velada había supuesto una experiencia desquiciante para ella era consciente de que había requerido semanas de preparación.
A pesar de eso, la reveladora y apasionada actuación de Elena le hizo pensar en una de las trampillas secretas que se ocultaban dentro de Dante House: la estantería giratoria del salón que solo era posible abrir tocando una serie concreta de notas en el polvoriento y viejo clavicordio situado en el centro de la estancia.
Ella se encontraba a unos pasos de distancia desplegando su encanto con el vicario y la esposa de este. Damon la estudió con fascinación renovada aunque, quizá, debería haberse sentido preocupado. Solo sabía que cuanto más mantenía Elena las distancias, más ansiaba él estar a su lado.
Elena parecía haber erigido alguna especie de barrera invisible entre ellos y, aunque Damon sabía que no tenía derecho a quejarse, no estaba acostumbrado. Aquello no le agradaba lo más mínimo.
Durante un brevísimo instante se preguntó si cabía la posibilidad de que su esposa hubiera visto algo que no debiera ver. ¿Podría haberse tropezado con algún detalle que se le hubiera escapado concerniente al papel que desempeñaba para la Orden?
No, eso era imposible. Era cierto que se sentía muy cómodo con ella, algo contra lo que Virgil le había prevenido, pero era un agente con demasiada experiencia para haber cometido algún desliz.
No era capaz de imaginar que hubiera descubierto su tapadera ante su propia esposa. Tenía que tratarse de otra cosa. Cualquiera que fuera la causa de aquel cambio casi imperceptible en su comportamiento, Damon quería recuperar a la Elena de siempre.
Y lo quería de inmediato.
Los invitados se marcharon unas horas más tarde y la pareja se encontraba al fin en el dormitorio.
—Tu padre me contó que te gustaba la música, pero ignoraba que tocaras tan bien —dijo Damon
mientras se despojaba del traje de etiqueta.
Eran las dos de la madrugada.
—Celebro ser capaz de sorprenderte, milord.
Elena estaba sentada ante el tocador quitándose los largos guantes de satén cuando su esposo entró desde el cuarto contiguo desatándose el nudo del pañuelo.
Una vez que lo aflojó se acercó a su lado y la miró durante un momento.
—Elena, ¿estás bien?
—Sí, ¿por qué lo preguntas?
—Pareces... distraída —repuso cauteloso, colocándose detrás de ella y ocupándose de desabrocharle el cierre del collar.
Ella bajó la cabeza y se recogió el cabello para que ningún mechón se enganchara en la sarta de perlas. Damon la estudió en el espejo mientras aguardaba su respuesta.
—En realidad —dijo al fin—, estoy preocupada por Bonnie.
—¿Bonnie? —Frunció el ceño y depositó el collar en la mano de ella. Se había olvidado por completo de la carta que su esposa había recibido—. ¿Por qué? ¿Sucede algo?
—Sus primas vuelven a ser crueles con ella. Estoy pensando en ir a Londres para prestarle apoyo moral. No te importará, ¿verdad, cariño?
Damon creyó detectar cierto tonillo gélido en la pregunta.
—Casi ha terminado el año y no es momento para estar en Londres. ¿Por qué no la invitas a que venga aquí?
—Puedo ir a Londres si así me place. No estoy prisionera aquí, ¿verdad? —Lo obsequió con una sonrisa imperturbable, pero Damon apreció algo completamente distinto en sus ojos azules.
Él le dirigió una mirada torva, ocultando que cada vez era más consciente de la tensión que atenazaba a Elena.
—Desde luego que no estás prisionera, cariño. ¿Te estás cansando de la vida campestre? O lo que sucede es que te estás cansando de mí.
Elena lo miró de reojo y dejó los pendientes mientras se encogía de hombros.
—Ahora que la fiesta ha terminado, no sé qué voy a hacer para mantenerme ocupada.
Damon se inclinó hacia delante, encerrándola entre sus brazos cuando apoyó las manos a ambos lados del tocador de madera de cerezo.
—Si de verdad quieres volver a la ciudad para ver a tus amigos, si eso te hace feliz, yo mismo te llevaré. Pero tendrás que esperar unos días hasta que regrese.
—¿Regresar de dónde? —Lo miró sorprendida en el espejo, totalmente insatisfecha con su respuesta.
—Tengo que acercarme a Gorge para realizar una visita a la fundición de hierro. Si no recuerdo mal, te conté que soy accionista mayoritario y tengo el control de la compañía.
—Control, sí —masculló ella.
—Ahora que ha terminado la guerra no hay demasiada demanda de cañones. Los hombres que dirigen la fábrica quieren mostrarme algunas ideas con las que sustituir ese producto.
—Entiendo.
—No me llevará más de un par de días. Iré y volveré antes de que tengas tiempo de echarme de menos. Cuando regrese podremos ir a Londres.
Elena contempló el reflejo de Damon.
—¿Por qué no te acompaño?
—¿A una fundición? Si crees que ahora te aburres de mí...
—Yo no he dicho que estuviera aburrida.
Damon mantuvo la desenfada sonrisa por pura fuerza de voluntad.
—Lo estarás si me acompañas. —Retrocedió y comenzó a desabrocharse el chaleco.
—No lo creo. Nunca he visto una fundición de hierro.
—Es un lugar peligroso, Elena, lleno de hornos ardientes y de gases nocivos. Es mejor que no respires ese aire viciado, sobre todo si estás embarazada.
La joven bajó la mirada una vez más, como si comprendiera que era inútil discutir con él. Damon se sintió aliviado porque no tenía planes de visitar la fundición.
—Muy bien, milord. Si eso es lo que deseas...
—¿Sabes lo que creo? —Murmuró cuando regresó junto a ella al cabo de un momento—. Creo que últimamente has estado sometida a mucha presión. Ya ha pasado. —Depositó un beso en su cabeza—. Por fin puedes relajarte. Has realizado una labor espléndida. Ningún hombre podría desear una esposa mejor. Aunque la pidiese por catálogo.
Elena fue incapaz de contener el asomo de una sonrisa reticente.
—Ahí está —susurró Damon—. Sé cómo levantarte el ánimo. ¿Quieres que prepare un agradable baño caliente para los dos? Ella suspiró y apartó la mirada.
—No sé.
—Tal vez no un baño, pues. Creo saber lo que necesitas. —Introdujo el dedo en la parte posterior del vestido de Elena y lo deslizó por el omóplato—. Que te haga el amor lenta y apasionadamente.
Elena clavó sus azules ojos en los de Damon a través del espejo cuando él comenzó a masajearle los pálidos hombros que el amplio escote del vestido dejaba al descubierto.
«Conque la fundición, ¿eh?» Elena tenía dudas, por decirlo suavemente. Aquel hombre no se hacía una idea de cuánto lo despreciaba en esos momentos. Pero era de lo más extraño pues, incluso así, su contacto podía excitarla en el acto.
¡Oh, menudo demonio! Siempre había tenido el don de hacerle hervir la sangre aun siendo consciente de que no debía desearle. Elena se negó a dejar escapar el suspiro que se alzó en su garganta cuando él se inclinó y le besó el cuello de un modo sumamente tentador.
A punto estuvo de ofrecerle alguna pobre excusa, que estaba demasiado cansada o que tenía jaqueca, pero de pronto recordó que su marido dormía profundamente después de hacerle el amor.
Una escandalosa idea tomó forma en su cabeza. « ¿Se atrevería a ponerla en práctica?» Elena se quedó inmóvil. Mientras los labios de Damon se desplazaban lentamente hacia el lóbulo de la oreja para mordisquearlo, ella recordó de repente la pelea que habían tenido por el collar de zafiros unas semanas atrás y las técnicas que había empleado para, según creía él, obtener su consentimiento.
Aquel día Damon se había presentado en casa de su padre y la había abordado en el salón, negándose a marcharse hasta no haber conquistado sus sentidos con un placer como jamás había experimentado.
«Muy bien, cariño, donde las dan, las toman.» Cerró los ojos, disfrutando de los sensuales besos de Damon. Esa noche sintió una gran satisfacción al saber que había conseguido desconcertar a su esposo con su interpretación al piano.
También se sorprendió a sí misma, pero Damon le había arrojado el guante delante de todos los invitados, y ella no quiso responder como lo haría un cobarde.
Elena se había arriesgado a quedar en ridículo tocando para los invitados después de no haber practicado en años, pero ver la cara de sorpresa de Damon y la ligera preocupación que reflejaba mientras presenciaba la temperamental interpretación había sido una magnífica victoria que bien había merecido la pena. Gracias a Dios que había salido bien.
Era un verdadero placer saber que, por una vez, había conseguido que se tambaleara su consumado autocontrol. Elena pensó que tal vez sería aconsejable que continuase por ese camino. Los labios de Damon descendían por el cuello dejando un sendero de besos tras de sí, confirmándole, sin la menor sombra de duda, que su esposo seguía creyendo erróneamente que era él quien tenía el control, como de costumbre.
«Eso lo veremos.»
Había llegado el momento de ajustarle las cuentas al Marqués Perverso y vencerle en su propio juego.
—Te deseo —susurró Damon haciendo que se le erizara el vello. Elena lo obsequió con una sonrisa seductora y dijo:
—Yo también te deseo.
Cuando Elena se levantó y se volvió hacia él, el brillo malicioso que iluminaba sus ojos hizo que Damon se preguntara si no estaría pasando demasiado tiempo con él. Tal vez fuera una mala influencia para Elena, pensó mientras ella posaba la mano sobre su torso y lo hacía retroceder hacia la butaca. Algo a lo que Damon accedió con sumo agrado.
Ella le sostuvo la mirada cuando lo empujó para que se sentase, aguardando con placer mientras el corazón le latía con fuerza. El extraño estado de ánimo de su esposa hacía que fuera más excitante para él. Esa noche ella era impredecible, como si ambos estuvieran adentrándose en una nueva faceta de Elena que desconocía completamente.
Tal vez tuviera que ver con su interpretación al pianoforte, pero era evidente que algo había desatado la pasión de su mujer hasta un punto que nunca antes había visto.
Entonces ella le abrió la pretina de los pantalones y se puso de rodillas, tomándolo en la mano, acariciándolo con apremio. Elena bajó la cabeza y lo acogió en la boca dejándole sin aliento. Aquellos húmedos labios pintados de carmín recibieron su verga, lamiéndola con la lengua en toda su longitud y jugueteando con la punta.
El discreto y sobrio volante del puño de la camisa de Damon le rozaba el cabello dorado mientras acunaba la cabeza de Elena sin dejar de observar ávidamente. Luego su mano descendió hasta aquel hermoso semblante que le hacía el amor a su miembro.
Echó la cabeza morena hacia atrás extasiado, dejando escapar un gemido de placer, gozando con sus atenciones. Cada vez que ella lo apretaba en su mano, cada caricia de su sedosa boca, lo acercaba un poco más al abismo. Damon tensó las piernas, y cuando estaba a punto de alcanzar el clímax, Elena se detuvo de manera cruel.
Ella alzó la mirada con los labios húmedos y los ojos brillantes.
—Ve a mi cama —susurró Elena—. Quítate la ropa.
Damon la miró con los ojos cargados de deseo. Aquellas órdenes le gustaban mucho, cierto, aunque le sorprendían un poco viniendo de su decente esposa. A pesar de todo, ¿qué hombre en su sano juicio se atrevería a cuestionarlas?
Sonrió con cautela e hizo lo que ella le pedía.
Tal vez Elena se sentía lo bastante segura como para mostrarle su poder sexual. Naturalmente, si Damon no supiera que era imposible, habría imaginado que ella estaba furiosa por algo. Pero, por otro lado, si estuviera furiosa, ¿por qué lo estaba volviendo loco de esa manera? Su Elena no era una mujer calculadora.
«¡Mujeres!»
No deseaba poner en duda la actitud de ella. Le gustaba aquella ardiente intensidad que demostraba su esposa. Por mucho que amase a su querida Elena, aquella versión más fuerte y embriagadora parecía dar respuesta a algo en lo más recóndito de su alma. Una necesidad que nunca había compartido porque, sencillamente, había supuesto que un hombre no podía pedirle ciertas cosas a una esposa.
A una amante, quizá. Pero Damon ya no deseaba a nadie que no fuera Elena.
Ella se recostó para contemplarlo mientras se desvestía y se dirigía, desnudo, hacia la cama. Cuando Damon se tumbó, Elena se puso en pie y fue hacia él, desprendiéndose lánguidamente de las peinetas de marfil del cabello y sacudiendo aquella dorada melena.
No se quitó el vestido, sino que se subió a la cama con un delicado frufrú de tafetán. El resplandor del fuego que ardía en la chimenea se deslizaba sobre el suntuoso tejido como una fluida pátina de llamas danzarinas.
—Esta noche —le dijo cuando avanzó hacia él a cuatro patas—, voy a utilizarte a mi antojo, Rotherstone. Considero que debes saberlo.
—Adelante.
Damon yacía de espaldas apoyado en los codos, desnudo como Dios lo trajo al mundo, invitándola a ir a su lado. Su erección se irguió orgullosa para saludarla cuando se acercó.
Elena le pasó el muslo por encima de las caderas para ponerse a horcajadas sobre él, sacudiendo las faldas sobre aquel cuerpo expectante.
Dios, con aquel vestido rojo parecía una de las secuaces de Satanás, experta en las artes de la seducción. Tal vez había ido a visitarlo para convertirlo en su esclavo, pensó Damon, consciente de que no tenía la más mínima posibilidad de resistirse a la tentación.
La lujuria los dominaba a ambos por igual. Damon temblaba de deseo cuando Elena se inclinó lentamente para besarle mientras bajaba la mano entre sus cuerpos para tomar aquel miembro y guiarlo dentro de ella. Sintió que aquella parte de la anatomía de Rotherstone creada para satisfacerla acariciaba la fuente de su excitación, arrancándole un gemido.
El extraordinario tamaño de esa noche atestiguaba cuánto le gustaba la faceta atrevida de su esposa.
Una vez lo tuvo profundamente dentro, Elena se incorporó y comenzó a montarlo. El marqués podía ver el ardiente placer que se reflejaba en su rostro y se preguntó cuánto tiempo iba a ser capaz de aguantar, teniendo en cuenta las atenciones que previamente su esposa le había prodigado en la butaca.
Elena se movía cada vez con mayor rapidez, entreabriendo la boca, echando la cabeza hacia atrás, haciéndole el amor apasionadamente tal y como había dicho que haría. Damon le aferró los muslos y ella le apoyó las manos en las costillas, arqueando la espalda, poseyéndolo por entero.
Desesperado de pronto por sentir sus pechos, Damon intentó desabrocharle torpemente el corpiño sin conseguirlo. Aquello lo enfureció y, con un gruñido, se incorporó y no tardó ni dos segundos en desgarrar la tela del vestido. Luego le llegó el turno al corsé. Y cuando aquellos senos jóvenes y generosos estuvieron al fin libres, se dio un festín con los pezones como si fuera un hombre a punto de morir de hambre.
—Mmm.
Elena se detuvo a disfrutar mientras la boca y las manos de Damon recorrían sus cremosos pechos. Cogió la cabeza de su esposo y lo atrajo contra sí.
Los pezones erectos ansiaban sentir el roce de aquella lengua y Elena gimió trémulamente de puro gozo cuando él mordisqueó con suavidad una de las duras cimas.
—Oh, Damon.
Al cabo de un momento ella lo empujó contra el colchón clavando en sus ojos una mirada de pasión desaforada. Comenzó a acariciarse con los dedos, haciéndole perder la cabeza por completo, mientras lo poseía sin que él pudiera hacer nada. Damon podía sentir cómo su control se hacía trizas igual que un barco sacudido por las procelosas aguas del mar durante una tormenta. Ella le besaba y mordisqueaba la mandíbula, en la que asomaba ya una barba incipiente, mientras de los labios escapaban femeninos gruñidos de placer.
Damon profirió a su vez un gruñido incapaz de seguir resistiéndose, y se dejó llevar. Se sintió invadido por la ardiente pasión de Elena cuando se hundió en él sumergiéndolo en una tumultuosa vorágine de placer. Ella le rodeó con las sedosas piernas manteniendo unidos ambos cuerpos sudorosos, vaciándolo por completo, llevándolo a la cima del éxtasis.
Durante largo rato Damon no pudo hablar.
No podía creer que su mujercita poseyera tal ardor, pero le había hecho el amor, dejándolo sumido en un gozoso estado de somnolencia. Apenas tenía fuerzas, se encontraba totalmente a merced de Elena, bajo su hechizo.
Ella se separó y bajó de la cama, y Damon supuso que iba a quitarse el vestido destrozado. Se tapó con la sábana aunque apenas tenía ganas de moverse. Luego la miró con los ojos pesados y una sonrisa adormilada en los labios cuando ella dejó caer el vestido a los pies y se encaminó desnuda hasta el vestidor para coger el vaporoso camisón.
Esa noche su dulce Marquesa Perversa había hecho de él lo que había querido. Sintiéndose saciado, Damon se quedó profundamente dormido.
Elena estuvo viendo dormir a Damon durante un buen rato. Dios, qué hermoso era el muy bastardo.
Jamás en toda su vida había seducido a nadie, pero creía que todo había ido bien. Esa noche la lujuria, violenta y ardiente, diferente a cuanto había experimentado, se había apoderado de ella.
Tal vez se sentía algo sucia por lo que había hecho, pero no lo lamentaba. Había disfrutado inmensamente, al igual que Damon y, al fin y al cabo, uno tenía que combatir el fuego con el fuego.
Ahora él dormiría con total placidez, como siempre que hacían el amor, lo cual le proporcionaba la oportunidad de averiguar lo que estaba escondiendo su marido.
Era una lástima que tuviera que recurrir a eso, pensó. Si Damon no se daba cuenta de que estaban peleando, quizá no estuvieran librando una guerra. Pero cuando se lidiaba con un contrincante tan poderoso como el marqués de Rotherstone, había que aprovechar cualquier ventaja que se presentara.
Si a Damon no le gustaba lo que había hecho esa noche, la culpa era toda suya, pues justo de él había sacado la idea.
Completamente satisfecha y un tanto dolorida entre los muslos, aguardó un momento hasta que estuvo segura de que estaba dormido y luego salió en silencio del cuarto, vestida aún con su camisón azul. Con una sola vela en una palmatoria de peltre por toda iluminación, se escabulló por el oscuro pasillo hasta el dormitorio de Damon.
Dudaba mucho que hubiera algún asunto urgente en la fundición, de modo que empezó a preguntarse en qué más le había estado mintiendo. ¿El carterista de la boda? ¿La verdadera razón de la enemistad entre los hermanos Carew y él? ¿El Club Inferno? ¿Sus viajes?
¿El amor que sentía por ella?
Los ojos se le llenaron de lágrimas con aquella última duda, pero meneó la cabeza. Por muchas mentiras que le hubiese contado, no podía creer que no sintiera nada por ella.
Por otra parte, si de verdad correspondía a sus sentimientos tal y como él afirmaba, ¿por qué la engañaba?
Si realmente la amaba, ¿por qué no le contaba la verdad? ¿Qué podía ser tan terrible?
Apenas se atrevía a imaginar lo que encontraría cuando cerró la puerta de la habitación sin hacer apenas ruido y se preparó para enfrentarse a los secretos que Damon escondía.
Tal vez se arrepintiera de averiguar la verdad, pero tenía que saber qué estaba sucediendo.
El miedo se adueñó de su mente ante lo que podría descubrir. ¿Viles asuntos de negocios? ¿Un hijo ilegítimo oculto en alguna parte? ¿Alguna oscura venganza personal?
Por lo menos estaba segura de que nada tenía que ver con otra mujer, ¿por qué si no estaría Virgil implicado? Pero si se equivocaba, si tenía una amante en algún lugar, Elena juró que se lo haría pagar con creces.
Cruzó el dormitorio a oscuras y una vez estuvo delante de la pequeña hornacina tomó el jarrón decorativo y lo depositó sobre la cama. A continuación, acercó la palmatoria y palpó el interior de la hornacina. Intentó empujar la parte cóncava hacia arriba, pues era así como lo había visto abierto, pero fue en vano.
Al cabo de un momento recordó el mecanismo de resorte de la caja de seguridad disimulada construida en el armario y que resultaba imposible de detectar. Empujó suavemente la hornacina con las yemas de los dedos y contuvo el aliento cuando escuchó un débil clic dentro de la pared.
Había funcionado. Ahora le era posible deslizar la parte frontal hacia arriba para que encajara en la parte hueca de la pared. «Que ingenioso», pensó.
Sin el estorbo del panel, el pequeño estante donde se colocaba el jarrón podía sacarse como si fuera un cajón.
Con el corazón latiéndole fuertemente, echó un vistazo por encima del hombro para cerciorarse de que los débiles ruiditos que había hecho no hubieran despertado a su marido. En el otro cuarto reinaba el silencio.
Había llegado el momento de la verdad y el miedo la atenazaba. Pero Elena se armó de valor e introdujo la mano en el reducido y oscuro escondrijo, decidida a ver qué encontraba.
Sacó el vial con la solución de olor acre que esa tarde había impregnado la habitación. Lo dejó a un lado, lejos de la vela, consciente de que podría ser inflamable. Metió de nuevo la mano con osadía y retiró un bote de tinta, pero ¿por qué esconder la tinta? A menos que fuera tinta invisible.
A continuación extrajo una pequeña pistola. Bueno, la presencia de ese objeto tenía una explicación muy sencilla, aunque le sorprendió que Damon tuviera un arma cargada en su dormitorio. La miró preocupada y la dejó.
La siguiente vez sacó del pequeño hueco un extraño disco de cartón del tamaño de su mano. Tenía letras de imprenta en el borde, un segundo cartón circular fijado encima del primero por una tachuela metálica.
Lo examinó y descubrió que el disco superior podía girarse de forma que las letras se alinearan para formar distintas combinaciones. Elena ignoraba de qué se trataba. Metió de nuevo la mano en el escondite y palpó un pequeño objeto metálico.
Cuando lo acercó a la luz de la vela resultó ser un grueso anillo de hombre hecho de oro. Lo arrimó más a la vela para examinar la imagen que tenía grabada. Ah, qué extraño.
El dibujo del sello era idéntico a la cruz de Malta que había visto en los retratos de los antepasados de Damon y a la que colgaba en la capilla familiar.
«Dios mío, ¿en qué me he metido?» Seguía sin respuestas claras. En esos instantes lo único que tenía era la aplastante confirmación de sus peores miedos: Damon le estaba mintiendo. Elena no lo entendía. Si se amaba a una persona, si se le profesaba un mínimo de respeto, no le contabas mentiras.
Elena se enjugó una lágrima e introdujo la mano por última vez en aquel escondite que ya estaba casi vacío. En el fondo tocó un papel. Con la boca seca por la inquietud sacó lentamente la carta de Virgil.
El papel estaba tieso y apestaba aún a la solución, a esas alturas seca, que Damon había aplicado. Desdobló la hoja con el vello de la nuca de punta.
En el espacio en blanco, debajo de la parca descripción de la yegua negra de raza árabe que estaba en venta en Tattersall’s, había escritas instrucciones para su marido.
Elena miró con sorprendido desconcierto las pocas y breves frases.
En primer lugar, ¿quién se creía aquel escocés que era para darle órdenes a un par más poderoso y de mayor rango como Damon? En segundo, ¿quién era Drake?
Y por último, y lo más importante, ¿qué querían de la anciana y adorable lady Westwood?
Debido a su activa vida social, Elena conocía bien a la pobre condesa viuda; una mujer ya mayor, encantadora, alicaída y frágil, del tipo damisela desvalida.
Pertenecían a la misma iglesia y Elena la había visto todas las semanas durante años, vestida de luto. Había pensado que lady Westwood era un tanto extraña, pues parecía ser un manojo de nervios y un poco paranoica. «Seguramente así es como voy a terminar yo si tengo que soportar estas intrigas toda la vida.»
Nada de aquello tenía sentido. Al principio se había quedado aturdida pero, después de mirar hacia el cuarto donde su esposo dormía plácidamente, se sintió invadida por una intensa ira.
¿Quién era Damon? ¿Qué significaba todo aquello? ¿Había llegado a conocerlo de verdad?
Se fijó nuevamente en la carta. Casi le entraban ganas de ir a despertar al muy canalla y exigirle que le contara qué estaba pasando en realidad.
Pero ¿cómo podía ser tan cándida? Él volvería a mentirle. Si se había tomado tantas molestias para ocultarle aquel enigma, ¿qué le hacía pensar que ahora iba a sentirse obligado, como por arte de magia, a darle explicaciones?
No, comprendió. Tendría que verse forzado a ello. Elena sacudió la cabeza hirviendo de furia. Ya sabía lo que iba a hacer. Parecía que había llegado el turno de investigarle a él, tal y como Damon había hecho con ella durante varias semanas antes de que se hubieran conocido.
La sensación de traición le encogió el alma, pero ya nada la detendría. Averiguaría quién era Damon, el hombre con quien se había casado, y qué fechorías se traía entre manos.
No veía otra opción, pues ese no era el tipo de matrimonio al que se había comprometido. En el granero de la posada de Los Tres Cisnes le había pedido a Rotherstone que fuera sincero con ella y había creído en su palabra cuando le respondió que lo sería. Pero, a pesar de su promesa, había persistido en su engaño.
Había violado los términos del acuerdo al que habían llegado, sin preocuparle que ella hubiera aceptado al cabo su proposición de matrimonio porque, precisamente, había creído que ambos estarían en igualdad de condiciones.
Aquello no era equitativo. Damon había hecho de ella una tonta.
Durante todo ese tiempo en que lo había llevado en el fondo del corazón, le había dado todo el amor que tenía para dar sin retener nada. El, en cambio, se había estado ocultando cuidadosamente de ella. Como de costumbre.
Dios, qué estúpida se sentía. Reprimió durante unos momentos las lágrimas que le producían el dolor y el miedo.
Estaba harta de escuchar mentiras. Elena entrecerró los ojos, furiosa. Puesto que estaba claro que Damon no pensaba contarle la verdad, no le quedaba más alternativa que investigarlo ella misma. «A ver si te gusta tomar de tu propia medicina.»
Arrojó la carta de Virgil sobre la cama y se apresuró hacia el armario para vestirse. Amanecería al cabo de unas horas. « ¿Conque quieres andarte con jueguecitos conmigo, marido mío? De acuerdo.»
«Yo no soy la cabeza de chorlito por la que me tomas.»
A la mañana siguiente Damon despertó más tarde de lo habitual. Se desperezó y bostezó, con una persistente sensación de pura dicha.
Estaba solo en la cama y todo indicaba que su encantadora seductora ya estaba levantada, ocupándose de los quehaceres diarios. A juzgar por la luz que entraba, supuso que debían de ser las nueve. Quería desayunar pero se hizo el remolón, sintiéndose satisfecho y con la esperanza de que, en cualquier momento, vería el rostro risueño de Elena dándole los buenos días.
Tras una noche como la pasada sin duda habría desaparecido ese extraño estado de ánimo y vuelto la mujer afable y adorable de costumbre.
—¿Elena? —Tal vez estuviera tomando un baño en el cuarto situado entre ambos dormitorios o en el guardarropa, eligiendo lo que iba a ponerse—. Cielo, ¿estás ahí?
No hubo respuesta.
Damon suspiró al tiempo que se toqueteaba el cabello, y decidió bajar a desayunar. Era probable que su esposa estuviera allí, aunque no le gustaba nada despertar solo.
Se había acostumbrado a dormir con ella entre sus brazos y era muy inusual que Elena se escabullera sin despertarlo.
Damon lo encontraba extraño.
Miró con expresión irónica la ropa desperdigada por la habitación, así como el vestido rojo de tafetán que yacía amontonado en el suelo donde ella lo había dejado. Luego se levantó de la cama y se encaminó desnudo hasta el pasillo recubierto de espejos que unía ambos dormitorios. Al pasar reparó fugazmente en la barba incipiente que sombreaba su mandíbula, y que debía afeitarse, al tiempo que se rascaba el pecho. Echó un vistazo al baño y a continuación al guardarropa, cerciorándose de que ella no estaba en ninguno de los dos sitios.
Cuando se disponía a entrar en su habitación Damon se quedó helado en el umbral, presa del horror.
Lo que vio hizo que el corazón se le detuviera por un segundo y que el aire abandonara de golpe sus pulmones.
Sobre la cama estaban esparcidos todos los efectos relacionados con su labor como espía que ocultaba en su escondite secreto. El jarrón se encontraba a un lado y la hornacina estaba abierta de par en par.
Con el corazón en la garganta se giró y vio el espejo situado sobre la cómoda. Encima de la imagen de su propio rostro, pálido y aturdido, pudo leer la única palabra, escrita en carmín rojo, que Elena le había dejado como mensaje.
EMBUSTERO
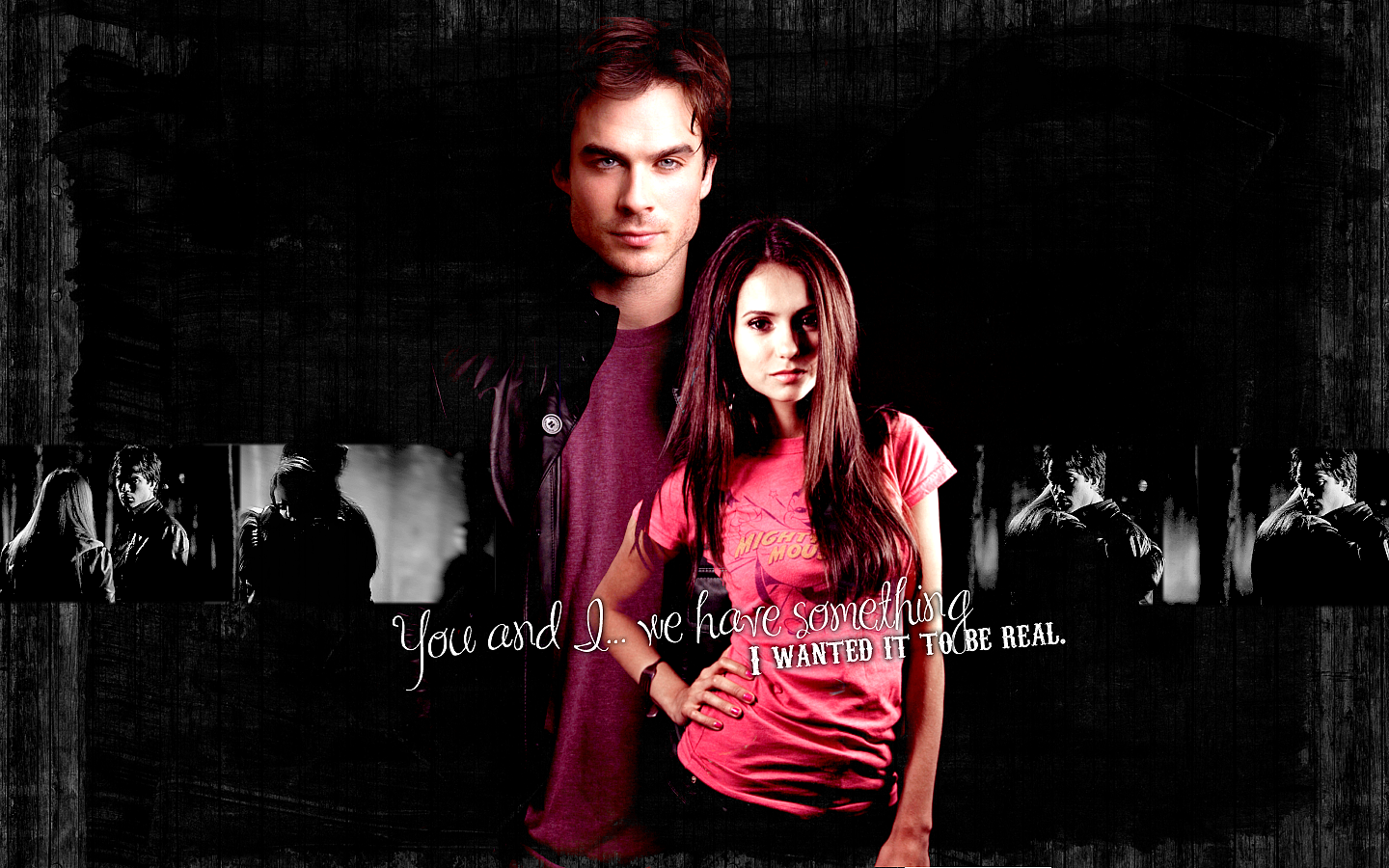
No hay comentarios:
Publicar un comentario