CAPITULO 01
Se adentró en el reino de las almas perdidas en un
carruaje descubierto de dos ruedas tirado por un solo caballo. Acompañada por
un lacayo y su doncella, dejó atrás la seguridad del transitado Strand y se
aventuró en el sombrío laberinto.
El caballo sacudió la cabeza a modo de protesta,
pero obedeció al acicate de William, entrando con paso nervioso en el callejón
entre los abarrotados edificios. Por encima de ellos, parcialmente oscurecidos
por la densa niebla matutina, se alzaban imponentes los grandes bloques de
casas vecinales, tan formidables como torres medievales.
El sonido de los cascos de su fiel castrado resonaba
por doquier en los mugrientos ladrillos y piedras, pero poco más se escuchaba a
esas horas. Aquel barrio de mala muerte cobraba vida solo de noche. No había la
menor duda de que se encontraban lejos de los verdes y cuidados jardines de la
elegante villa de su padre.
Aquel no era lugar para una dama.
No obstante, en aquellos momentos, le preocupaba
cada vez menos lo que el mundo pensara de Elena Gilbert.
Perder su reputación estaba resultando ser
extrañamente liberador. Le había proporcionado una nueva perspectiva de las
cosas, y la había impulsado a centrar su atención en aquello que más importaba:
ayudar a los niños a salir de aquel mundo de pesadilla.
Jirones de niebla pasaban de largo junto a su
pequeño carruaje descubierto, cargado de sacos con provisiones para el orfanato
que había recolectado desde su visita de la semana anterior. A pesar de que
llevaba un tiempo frecuentando aquel lugar, las condiciones del barrio
continuaban escandalizándola.
Un perro callejero, con las costillas marcadas bajo
la piel, escarbaba en un montón de basura en busca de comida. Un hedor
insalubre impregnaba el aire y ni la brisa fresca ni el sol podían penetrar en
los angostos y sinuosos callejones.
La gente vivía allí sumida en una constante
penumbra debido a la proximidad de los edificios, cuyas ventanas rotas
representaban las vidas de todos aquellos que, sencillamente, se habían
rendido. Aquí y allá se veían mendigos durmiendo: bultos inertes, sin forma,
desperdigados junto a las alcantarillas.
Una lúgubre atmósfera de desesperación se cernía
sobre aquel lugar. Elena sintió un escalofrío y se arrebujó en la pelliza.
Quizá no debería estar allí; a veces se sentía como si llevara una doble vida.
Pero sabía lo que era quedarse huérfana a edad
temprana. Al menos ella aún tenía el cariño de su padre, un hogar seguro y un
plato de comida en la mesa.
En cualquier caso, había sido su madre quien le
inculcó desde pequeña sus deberes hacia los más desfavorecidos, como mujer de
buena posición que era.
Y sobre todo, en el fondo de su corazón sabía que si
alguien no entraba en los lugares oscuros del mundo y les daba un poco de amor
a aquellos que no tienen a nadie, la vida no tenía verdadero sentido. Mucho
menos la vida excesivamente indulgente de la que ella siempre había gozado por
ser la única hija de un vizconde de gran fortuna y rancio abolengo.
A pesar de ello, por muchos que fueran los
privilegios que su nacimiento le había otorgado, no deseaba acabar
convirtiéndose en una de aquellas criaturas egoístas y engañosas, como muchas
de las que había en la sociedad, que últimamente le habían vuelto la espalda
sin el menor problema.
En su mente apareció la fugaz imagen del rostro
jactancioso de Stefan Carew, pero cada vez que pensaba en su «romantiquísima»
proposición, le daban ganas de gritar. «¡El distinguido dandi y la célebre
beldad; una pareja perfecta! ¿Qué me dices?» La arrogancia de Stefan hacía que
este fuese dichosamente inconsciente de lo detestable que llegaba a ser. En la
vida de Stefan Carew solo había espacio para un amor verdadero: él mismo. Elena
rechinó los dientes y lo expulsó de la mente mientras William viraba hacia Bucket
Lane, donde el lúgubre orfanato se alzaba en medio de la miseria.
Bucket Lane, o El Cubo de los Desperdicios, tal y
como los toscos residentes la apodaban burlonamente, era una calle donde el
pecado rivalizaba de forma abierta con la virtud. Por desgracia, la oscuridad
parecía estar ganando.
Pese a que una pequeña iglesia presentaba aún
batalla al final de la calle, como un último ángel de piedra desmoronado que
contemplaba el lugar con abatimiento, había un enorme y bullicioso burdel en la
esquina, una taberna al otro lado de la vía y un garito de juego unas puertas
más allá.
El mes anterior se había producido un asesinato en
el callejón. Dos agentes de Bow Street acudieron para hacer preguntas, pero les
fue imposible encontrar a alguien dispuesto a cooperar, por lo que los
representantes de la ley no habían vuelto por allí.
La vida en Bucket Street había continuado como de
costumbre.
—¿Podría repetirme qué estamos haciendo aquí,
señorita? —Su doncella, Wilhelmina, echó un vistazo mientras seguían recorriendo
la calle.
—Vamos de caza, imagino —farfulló William, el
hermano gemelo de Wilhelmina.
Aunque podía haber algo de verdad en ello, Elena lo
miró con desaprobación. A aquellos dos hermanos, criados en el campo, se los
conocía en la residencia de los Gilbert como «los dos Willies». Eran bondadosos
y extremadamente leales, tal y como demostraban acompañándola todas las semanas
al orfanato.
—Mira hacia la ventana, William. —Elena levantó la
cabeza al tiempo que saludaba con la mano enguantada—. Ellos son la razón de
que estemos aquí.
Caritas colmadas de excitación miraban atentamente a
través de las sucias ventanas, devolviéndole el saludo con sus manitas.
William carraspeó sonoramente.
—Supongo que tiene razón, señorita.
Elena le brindó una sonrisa de aprobación al lacayo.
—No te preocupes, Will. No tardaremos mucho. Quizá
una hora.
—¿Media hora? —Imploró él cuando el carruaje llegó
al orfanato—. Hoy no tenemos a Davis con nosotros, señorita.
—Cierto.
Normalmente llevaba a dos lacayos consigo, pero ese
día su madrastra, sin duda a propósito, había insistido en que el corpulento
Davis se quedara en casa para ayudarla a cambiar la disposición de los muebles
del salón.
Por enésima vez.
La entrometida Penelope era la reina de las tareas
inútiles, así como de los metomentodos. El desastre de Stefan había sido idea
de su madrastra desde el principio, un desfachatado intento de hacer de
casamentera en su impaciencia por sacar a Elena de la casa.
—Muy bien —concedió a regañadientes—. Haré cuanto
pueda por no excederme de la media hora.
William le lanzó una mirada agradecida y echó el
freno.
—¡Señorita Gilbert! ¡Señorita Gilbert! —gritó una
voz estridente cuando Elena se apeó del vehículo. Echó un vistazo y vio correr
hacia ella a uno de los muchachos mayores que había dejado el orfanato el año
anterior.
—¡Jemmy! —Era delgado y vestía con harapos, pero aun
así era capaz de esbozar una alegre sonrisa. Lo saludó con un abrazo maternal—.
¡Oh, me preguntaba qué habría sido de ti! ¿Dónde has estado?
—¡Aquí y allá, señorita!
La joven lo asió de los hombros y vio que era casi
tan alto como ella.
—¡Has crecido desde la última vez que te vi!
¿Cuántos años tienes ya?
—¡Acabo de cumplir trece! —repuso con orgullo. Elena
le sonrió.
—¿Existe alguna posibilidad de que hayas cambiado de
opinión y quieras trabajar como aprendiz? Conozco un establecimiento de
reparación de ruedas en el que buscan a un muchacho honrado.
El joven se mofó y luego, al ver que ella fruncía el
ceño muy sería, se acordó de poner en práctica los modales que le habían
enseñado.
—Lo siento, señorita. —Agachó la cabeza—. Lo
pensaré.
—Hazlo. —Aún no estaba preparada para catalogar a
Jemmy como uno de sus fracasos, pero el chico iba por el mal camino. Ya había
dejado dos empleos que ella le había buscado, encandilado con la «vida fácil»
de los criminales a los que admiraba—. No me rompas el corazón, Jem. Si los
agentes de la ley te pillan cometiendo fechorías, no serán clementes contigo.
Poco les importa que no seas más que un niño. Te enviarán a Australia.
—¡Yo no he hecho nada malo! —exclamó con la chispa
de un seductor innato; el muchacho no era mal actor.
—Casi te creo.
Lo miró con socarronería y enseguida reparó en el
hombre que estaba de pie al otro lado de la calle mientras la banda local
vigilaba. El desaliñado matón, que fumaba un cigarro y permanecía apoyado en la
entrada de la taberna, no le quitaba la vista de encima.
Se tocó el ala del sombrero cuando ella lo
inspeccionó y le brindó una amplia sonrisa lasciva más amenazadora que
amistosa. Su mirada hizo que se pusiera tensa, dándose cuenta de que era mejor
que volviese dentro. No obstante, le devolvió el saludo con un rígido gesto de
asentimiento, sin atreverse a demostrar falta de respeto en aquel lugar.
Por lo general no la molestaban porque sabían que no
estaba allí para causar problemas, sino para ayudar a los hijos de los que
ellos mismos se habían deshecho. Los pequeños residentes del orfanato estaban
catalogados como huérfanos, y aunque algunos de los progenitores habían fallecido
en realidad, a la mayoría de los niños simplemente los habían abandonado. Elena
no sabía qué era peor.
Lo único que sabía con certeza era que tenía que
sacar a esos niños de allí lo antes posible.
Había estado ocupada buscando un mejor emplazamiento
para el orfanato durante el pasado año y medio, presionando a todos sus viejos
amigos para que contribuyesen a la causa benéfica.
Incluso había hallado una propiedad ideal en venta,
un antiguo internado que podría haber albergado el orfanato, pero a pesar de
sus esfuerzos no le alcanzaba para satisfacer la suma que pedían por ella.
«Bien, más me vale que se me ocurra algo pronto»,
pensó mientras Wilhelmina y ella descargaban un saco de la parte posterior del
vehículo. Los jóvenes crecían muy rápido en aquel lugar y, si nadie intervenía,
los muchachos como Jemmy estaban prácticamente abocados a convertirse en
miembros de las violentas bandas locales.
Un destino peor, demasiado horrible como para
imaginarlo, aguardaba a las bonitas chiquillas. Elena lanzó una mirada de odio
por encima del hombro hacia el burdel de la esquina. A su modo de ver aquello
era peor que las tabernas, pues lo que sucedía en su interior se burlaba del
amor.
El amor era la única esperanza que tenían aquellos
niños... o cualquier otro, para el caso.
Bueno, pues por Dios que ninguna de sus niñas iba a
acabar en aquel lugar donde se comerciaba con la vida de la mujer.
Sencillamente tendría que trabajar con mayor ahínco. Encontraría el modo.
Ante todo, no podía permitirse el lujo de que Stefan
infligiera más daño a su reputación, pues comprendía demasiado bien que, si él
lograba que la alta sociedad le volviera la espalda, todos sus esfuerzos por
recaudar dinero para trasladar el orfanato a un sitio más seguro serían en
vano.
Esos niños dependían de ella. En pocas palabras: no
tenían a nadie más. Elena se cargó el saco al hombro y esbozó una sonrisa
despreocupada por el bien de los pequeños, que la recibieron al entrar con un
bullicioso saludo de agudas vocecillas que le llegó al alma.
«¿Qué demonios está haciendo esa joven allí? —La
posible novia número cinco no dejaba de sorprenderlo—. Treinta minutos.» Echó
un vistazo a su reloj de bolsillo para confirmar la hora y acto seguido volvió
a cerrarlo.
Sacudiendo suavemente la cabeza para sí, Damon Salvatore,
marqués de Rotherstone, se lo guardó en el bolsillo superior del chaleco negro
y prosiguió con la vigilancia.
En aras de una minuciosa investigación, la había
seguido hasta aquel agujero dejado de la mano de Dios en la zona más miserable
de Londres, y se había apostado frente al edificio donde se había metido la
joven.
Ignoró a la prostituta que le mordisqueaba la oreja
mientras espiaba con su pequeño catalejo de bolsillo a través de las vulgares
cortinas de la tercera planta del burdel.
—Ha reservado la habitación durante una hora,
encanto, y está todo incluido.
¿Está seguro de que no quiere jugar?
—Segurísimo —murmuró mientras estudiaba el carruaje
de la señorita Gilbert y a su lacayo, un corpulento muchacho al que había
dejado al cuidado de los caballos.
Curiosamente, antes de entrar, la señorita Gilbert
se había girado y alzado la vista hacia el burdel, como si pudiera sentir que
la estaban observando. Un excitante estremecimiento había recorrido el cuerpo
de Damon en respuesta. La amplia ala del sombrero le ocultaba el rostro;
naturalmente, hacía gala de prudencia al no mostrar sus encantos en aquel
lugar. El sencillo vestido de paseo de color beige y el envolvente sombrero
obedecían sin duda a ese propósito. Pero aquel breve instante le dejó con una
mayor ansia, si cabía, de contemplar su afamada belleza dorada.
De momento estimó prudente no quitarle la vista de
encima al solitario lacayo.
Dios bendito, aquel corpulento granjero estaba
fuera de su elemento. ¿Era aquella toda la protección con la que supuestamente
ella contaba? Incluso Damon, que había recibido adiestramiento en las artes del
combate, tanto exóticas como mundanas, no se aventuraba en lugares como aquel a
la ligera.
En el reducido círculo del catalejo pudo ver al
joven sirviente echar una ojeada con inquietud a la estrecha y sucia calle. El
robusto pueblerino se mantenía firme, pero parecía ligeramente aterrorizado, y
razones no le faltaban.
Por fortuna, el espabilado muchacho de aspecto
descuidado al que había abrazado la señorita Gilbert andaba aún por allí, tal
vez para prestar apoyo moral o dispuesto a hablar en favor de los benefactores,
esperaba Damon, en caso de que algún rufián molestara al trío.
El muchacho no solo parecía más bravucón que el
lacayo, sino que además, pensó Damon con cierta tristeza, le recordaba a sí
mismo cuando tenía su edad.
Todo harapos y arrogancia, con los bolsillos vacíos
y andares de pendenciero.
También él había crecido siendo pobre, aunque en su
caso había sido más una cuestión de vergüenza que de auténtica necesidad, algo
a lo que seguramente estaba acostumbrado el muchacho.
Pese a todo, estudiando al joven apenas podía creer
que no era mayor que él cuando lo reclutó la Orden. Cuando su padre lo entregó
para que fuese moldeado en... aquello en lo que se había convertido.
Expulsó el pasado de su mente. Todo aquello se había
acabado: el juramento de sangre de su antepasado había sido satisfecho; la
salvaje guerra secreta de la
Orden había sido ganada, y por fin había llegado
el momento de seguir con su maldita vida.
La primera tarea de su agenda como civil era limpiar
la infame reputación de su familia. La merma de su fortuna durante varias
generaciones y una serie de antepasados licenciosos e ineptos que habían
asumido el título de lord Rotherstone habían acabado arrastrando por el lodo su
apellido. Por eso hacía tiempo que había decidido que aquello sería lo primero
que hiciera.
No iba a resultar sencillo, mucho menos después de
haber representado durante tanto tiempo el falso papel del decadente
Distinguido Viajero. Eso, unido a su pertenencia al célebre Club Inferno, hacía
que afrontase su nueva misión en una posición de desventaja.
Pero aquello carecía de importancia. Conocía bien la
naturaleza humana.
Pronto tendría a toda la sociedad comiendo de la palma de su
mano, pues sabía exactamente qué tipo de acción le llevaría hasta su deseado
objetivo con mayor eficiencia.
En una palabra: el matrimonio.
Una esposa adecuada era el instrumento perfecto que
le ayudaría a cambiar por completo la aciaga fama del apellido Rotherstone. Y
así inició una nueva persecución... solo que, en esta ocasión, no se trataba de
un agente enemigo. Su nueva misión era encontrar esposa.
Lo cual no explicaba en absoluto qué estaba haciendo
en aquel lugar.
Desde un punto de vista estrictamente lógico, estaba
malgastando el tiempo.
Era obvio que no podía elegir a Elena Gilbert, el último
nombre de su útil lista.
Y, sin embargo, después de leer el informe, había
sido incapaz de resistir la tentación. Se había visto impulsado a ir hasta allí
simplemente para echar un rápido vistazo a la joven.
Sin duda aquello no podía tener nada de malo.
Una vez que su curiosidad quedara satisfecha, Damon
estaba seguro de que regresaría a casa y haría la elección correcta,
probablemente la virtuosa hija del obispo. O, tal vez, la vivaz amazona; no era
capaz de soportar a una tímida florecilla. No elegiría a la muchachita de
dieciséis años, desde luego, dado que él era lo bastante mayor como para ser su
padre, pero cualquiera de las otras serviría, siempre y cuando no fuera Elena
Gilbert.
Sobraba y bastaba con un miembro marcado por el
escándalo en la familia y él ostentaba ya tal distinción. Necesitaba una esposa
con una reputación intachable que contrarrestase su infame notoriedad.
Personalmente, a Damon le traía sin cuidado lo que
pensaran sobre él, pero era inflexible en cuanto a que sus futuros hijos
acabaran siendo parias como le había sucedido a él. Reparar la reputación de su
familia significaba dar a sus herederos todas las oportunidades en la vida. La
gran fortuna que había amasado a base de esfuerzo durante la última década solo
era la mitad de la ecuación: el dinero por sí solo no podía comprar ni el
respeto ni la plena aceptación de la sociedad londinense. Las grandes familias
de la burguesía podían dar fe de ello.
No, la clave era elegir una esposa, y madre de sus
futuros Rotherstone, que procediese de un linaje impecable y contase con el
favor inquebrantable de la alta sociedad.
Hasta hacía muy poco tiempo, la señorita Gilbert
habría cumplido los requisitos. Pero ahora, dados sus actuales problemas,
meditó Damon, Oliver había estado muy acertado al recomendarle que la tachase
en el acto de la lista.
En cualquier caso, el interés inicial que ella le
había despertado no suponía más que un entretenimiento. Al menos eso era lo que
se repetía a sí mismo. La chispa había saltado nada más darle la vuelta a la
lista y leer la posdata de su abogado.
Damon se había quedado atónito y luego se había
echado a reír al descubrir que el pretendiente rechazado no era otro que su
archi-enemigo de la infancia.
«El maldito Stefan Carew.»
Sacudió la cabeza con sardónica diversión, mirando
aún por la ventana a la espera de que ella saliera del orfanato y sin hacer
caso de la prostituta, que ahora le masajeaba los hombros y le acariciaba el
cabello mientras hacía cuanto estaba en su mano por intentar que le diera un
revolcón.
¡El viejo Alby! «Ay, Dios.» A Damon le habría
encantado decir que después de veinte años, siendo ya un hombre adulto, había
olvidado todo lo relacionado con su oponente de la niñez y su feroz rivalidad
pero, por desgracia, lo recordaba demasiado bien.
Los hermanos Carew eran hijos del ahora difunto
duque de Holyfield; sus vecinos, asquerosamente ricos, habían vivido en la
propiedad colindante en Worcestershire donde él había crecido. A excepción de
Hayden, el tímido hermano mayor y actual duque, habían sido un grupo de
pequeños monstruos cuyo pasatiempo favorito había consistido en zurrar a Damon.
Además no les resultaba difícil, puesto que la
residencia palaciega de los Carew no se encontraba muy lejos de la ruinosa
mansión señorial de su padre y Damon tenía que atravesar las tierras del duque
todos los días de camino a la casita de su anciano tutor.
La mayoría de las ocasiones le tendían emboscadas
cerca de los pastos o junto al viejo pinar.
Stefan, el segundo hijo y líder de sus hermanos más
pequeños, había sido su némesis particular. Sacudió la cabeza con sarcasmo al
recordar sus luchas de poder... y su obstinado orgullo. Pese a que siempre le
superaron en número, Damon se negaba a tomar una ruta alternativa.
No era de extrañar que hubiera atraído la atención
de la Orden, con el instinto guerrero de sus ancestros normandos tan obvio en
él incluso siendo un muchacho.
Bueno, por suerte para el querido Alby, las
vendettas contravenían el código de la Orden. Evidentemente hacía mucho que
había renunciado a toda esperanza de poder llevar a cabo una venganza juvenil.
Por otra parte, libre al fin de la pesada carga de
la guerra, era un lujo permitirse entretenimientos tan triviales. No podía
evitar complacerse al escuchar que la joven Gilbert había derrotado al altanero
Stefan Carew. Oh, qué no habría dado por haber sido una mosca en la pared
durante aquel encuentro...
Damon, como criatura competitiva que era, se había
preguntado de inmediato si él podría tener mejor suerte con una joven tan
exigente.
«Desde luego que sí», había pensado al instante.
Hacía mucho tiempo que había superado la falta de confianza en sí mismo típica
de la juventud.
¡Señor, qué tentación! Todo aquel asunto le
resultaba extremadamente cómico.
Enseguida había sabido que tenía que conocer a
aquella joven. Tenía, al menos, que bailar con ella delante de Alby.
Tal vez la Orden prohibiera la venganza, pero el
código no mencionaba que estuviera vedado retorcer un poco el puñal que otro
había clavado previamente.
Así que había escrito a su abogado sin demora
solicitándole el expediente de la dama número cinco. Oliver se lo había enviado
con suma celeridad pero, cuando Damon se hubo servido un brandy y tomó asiento
dispuesto a leerlo, no esperaba encontrarse con algo semejante.
Lo había leído varias veces la noche anterior,
familiarizándose con cada detalle. Había un punto en particular que destacaba
por encima de los demás: la señorita Gilbert era conocida en sociedad con el
sobrenombre de «la patrona de los recién llegados».
Era célebre por hacerse amiga de desconocidos y de
aquellos que llegaban sin demasiadas influencias. Los tomaba bajo su ala, los
presentaba en sociedad y se cercioraba de que se les incluyera en todo.
Como antiguo paria a los ojos de muchos, Damon
conocía el valor de semejante acto de bondad.
Lo cierto era que estaba intrigado. El motivo
principal de que ese día estuviera allí residía, en parte, en que quería verla
con sus propios ojos y averiguar de primera mano cómo era ella cuando creía que
nadie la observaba.
Prevalecía aún el inconveniente de su reputación,
desde luego, pero ahora que sabía que Stefan estaba implicado, Damon dudaba
seriamente de que nada de aquello fuera culpa de la joven. Conociendo los
métodos solapados de Stefan entendió de inmediato que, al no conseguir lo que
quería, ese bribón malcriado no dudaría en rebajarse y recurrir a las calumnias
para aliviar su vanidad herida.
Fue entonces cuando una fatal idea le vino a la
cabeza: si la señorita Gilbert estaba siendo atacada de forma injusta... quizá
necesitaba ayuda.
« ¡Ah, maldición!», había pensado Damon con una
sensación inquietante y la irresistible necesidad innata de proteger a
cualquier damisela en apuros.
Máxime cuando también él sabía lo que era ser el
blanco de la maldad de Carew.
Desde aquel momento le fue imposible quitarse a Elena
Gilbert de la cabeza. El que tipos como Stefan Carew mancillaran el sagrado
honor de una dama inocente y de buen corazón era una injusticia que atentaba
contra su naturaleza caballerosa. Le había mantenido en vela durante horas la
noche pasada, mirando al techo y ardiendo en deseos de golpear a alguien.
Así pues, ahí estaba. A pesar de saber perfectamente
que la elección de una esposa era un tema demasiado importante como para
basarse en meras emociones.
Aquello solo demostraba que la señorita Elena
Gilbert ejercía un efecto preocupante sobre su cerebro. Ni siquiera la había
conocido aún y, de algún modo, ya mostraba cierto don para nublar su fría
razón.
No era de extrañar que hubiese optado por observarla
desde una distancia segura y objetiva para poder marcharse después como una sombra.
Ella jamás sabría que había estado allí.
Por supuesto, viendo aquel barrio sin ley, se
alegraba por partida doble de haber ido. Alguien tenía que vigilar a esa
muchacha.
Francamente, ¿acaso lord Gilbert ignoraba las
verdaderas condiciones del lugar donde su hija realizaba sus obras de caridad? Damon
no lo aprobaba en absoluto.
Justo según lo previsto, tal y como se especificaba
en el informe, ella había aparecido a la hora de costumbre para su visita
semanal al orfanato: viernes por la mañana, a las nueve en punto. Al parecer, Elena
Gilbert era la clase de persona a la que le agradaba la rutina.
A Damon le gustaban las mujeres puntuales. Asimismo,
la inalterable conducta rutinaria de la joven hacía que resultara sumamente
sencillo que cualquiera en aquel lugar pudiese prever su llegada, y eso no le
gustaba en absoluto.
Un sinfín de preguntas acerca de ella revoloteaba en
su cabeza como las esferas de un astrolabio, pero su maquillada anfitriona en
la habitación superior del burdel se estaba volviendo petulante ante su falta
de atención.
—¿Por qué está vigilando a esa dama? —exigió saber.
—Porque estoy considerando casarme con ella
—respondió Damon de manera pausada y sardónica, manteniendo el catalejo
apuntado.
La prostituta dejó escapar una carcajada de sorpresa
y acto seguido movió las faldas ante él.
—¡Me toma el pelo!
—En absoluto —negó con un tono frívolo, aunque ni
siquiera él estaba seguro de hasta qué punto hablaba en serio.
—Bien, pues tiene un extraño modo de cortejarla, ¿no
le parece?
—No es fácil cambiar las viejas costumbres —dijo
entre dientes.
La mujer le dio un codazo burlón en el brazo, sin
saber qué pensar de él.
Pocos lo sabían.
—¡Vamos, señor, ninguna mujer quiere que su marido
la espíe! —En estos momentos poco me importa lo que ella quiera.
—¡Qué frialdad! —le riñó.
—Es práctico —replicó él, mirando por encima del
hombro con una sonrisa cínica en los labios—. A uno le gusta saber dónde se
mete.
La prostituta soltó un bufido sin dejar de
observarlo.
—Ya lo creo.
—Tranquila. Tendrás tu dinero.
—A juzgar por su aspecto, preferiría ganármelo,
encanto. —Se acercó sigilosamente, pasándole la mano por encima del hombro—.
Los hombres como usted no vienen a menudo por aquí.
Damon la miró de soslayo, preguntándose si se
refería a asesinos adiestrados de una organización que no existía oficialmente
o a marqueses vestidos de manera informal con un título que se remontaba siglos
atrás.
—Quizá debas alegrarte de eso —dijo.
La mujer guardó silencio, examinando atribulada su
expresión hermética.
—¿Quién es usted?
«Depende de a quién le preguntes.» Damon la miró con
desaprobación.
—Ah, eres demasiado lista como para preguntar eso a
tus clientes. —Señaló hacia la ventana con la cabeza—. ¿La conoces?
—¿A la señorita Gilbert? Por aquí todos la conocen.
Intenta salvar almas, según creo. Una pérdida de tiempo. —Su breve carcajada
desdeñosa lo decía todo—. No aprueba a las que son como yo.
—Lo supongo.
Maldición, ¿cuánto tiempo se tardaba en entregar
unos pocos juguetes baratos?
Se protegió contra los ecos del lejano pasado que
provocaban en él una dolorosa sensación de afinidad con los niños pobres y sin
amor que vivían tras aquellos mugrientos muros, y se percató de su creciente
inquietud mientras esperaba a que Elena Gilbert saliera de nuevo.
Normalmente tenía la paciencia de un santo, pero ya
había desperdiciado demasiado tiempo... Veinte años de su vida sacrificados por
la Orden.
Tamborileó los dedos sobre el alféizar de la ventana
reprimiendo un gruñido.
—¿Cuánto tiempo acostumbra a quedarse?
—¿Cómo voy a saberlo? —Exclamó la prostituta, luego
alargó la mano con atrevimiento y le tocó el brazo—. Puedo entretenerlo
mientras espera.
Damon se quedó quieto observando, con cautela, cómo
ella tomaba la iniciativa.
Lo que quería era el emplazamiento aventajado de la
habitación de la esquina de la tercera planta del burdel, no a la mujer que
venía con ella. No obstante, se permitió un fugaz instante de placer ante su
caricia.
Aquello, que Dios lo ayudara, era a lo que estaba
acostumbrado en lo referente a los asuntos de alcoba. Desde hastiadas adúlteras
de noble cuna hasta costosas cortesanas, pasando por las muchachas más bonitas
de algunas casas de placer de mala muerte, todo se reducía a la prostitución.
Durante mucho tiempo había tenido que conformarse con relaciones anónimas de
ese tipo o, por su trabajo, con seducciones de naturaleza estrictamente
calculada, y eso por regla general le hacía preguntarse quién era la puta en
realidad.
Ahora que la guerra había acabado, se veía obligado
a enfrentarse al hecho de que se sentía terriblemente solo. Aquellos miserables
años yendo de un lado para otro, siempre sin compañía, habían consumido
despacio su alma. Ansiaba encontrar algo diferente, algo que no le hiciera
sentir sucio después.
Sin embargo, en esos momentos, aquella deliciosa
sensación de suciedad era algo bienvenido y familiar, y mientras la mano de la
prostituta descendía con admiración por su pecho, Damon se dejó tentar por
aquella conducta inmoral en silencio, en tanto que su posible futura esposa
sacaba brillo a su inquebrantable virtud en el orfanato al otro lado de la
calle.
Quizá no fuese aquel el comienzo más prometedor para
ningún matrimonio.
En ese instante cierto movimiento fuera atrajo nuevamente
su atención hacia la ventana. Elena Gilbert salía del orfanato.
Apartó la mano de la prostituta y se inclinó hacia
delante, mirando con mayor atención entre las cortinas.
La señorita Gilbert salió por las pesadas puertas
del edificio con el sombrero en la mano, y cuando cruzó hasta su carruaje,
seguida por su doncella, él pudo vislumbrar brevemente su deslumbrante
semblante angelical.
Ni la sucia calle ni el mortecino resplandor
grisáceo de la nublada mañana podían apagar el incandescente brillo de su
cabello dorado, como si tuviera luz propia.
Entonces ella se puso el sombrero de nuevo,
apresurándose en cubrir su belleza antes de que llamara la atención en aquel
lugar. Damon ni siquiera parpadeó.
La prostituta observaba a Elena por encima del hombro
de Damon.
—Es bonita —reconoció.
—Mmm —convino evasivo, pero prosiguió con la vista
clavada en la calle, hipnotizado, dirigiendo hacia ella los ávidos años de
soledad que había vivido.
Sus movimientos eran enérgicos y eficientes.
Completamente ajena a la vigilancia a la que estaba siendo sometida, Elena
Gilbert se detuvo a conversar con sus sirvientes cuando, de repente, se escuchó
un grito calle abajo.
Las dos mujeres y el lacayo se volvieron a mirar, al
igual que lo hizo Damon.
—¡Eh!
«Problemas». Damon entrecerró los ojos cuando cinco
tipos con aspecto de criminales salieron con parsimonia de la taberna y se
aproximaron al carruaje.
Los hombres de Bucket Lane brindaron amplias
sonrisas a la joven.
—Pero si es nuestro ángel de la caridad, ¿verdad,
encanto?
—¡Si trae sacos con cosas para los mocosos! ¿No has
traído ningún regalo para nosotros? ¡Creo que voy a echarme a llorar!
Damon frunció el ceño. No se veía ni rastro de la
autoridad, en caso de que se atreviese a patrullar por allí. Desde donde estaba
casi podía oír cómo el lacayo tragaba saliva presa del miedo, sentir cómo
retumbaba el corazón de la señorita Gilbert.
Los hombres se acercaron con aire arrogante.
—Vamos, cielito, debe de quedarte alguna cosita para
nosotros.
—¡Por ejemplo un beso!
—¡Sí!
Damon evaluó la situación abarcando con la mirada
toda la zona. Los hombres se dirigían hacia el carruaje por el frente,
bloqueándole el camino a la joven. La calle era demasiado estrecha como para
dar media vuelta al carruaje con la rapidez necesaria para escapar ilesos.
«Una maniobra de distracción.» Si conseguía
apartarlos de ella, la señorita Gilbert podría echar a correr y pasar de largo
la iglesia.
Naturalmente era algo sencillo de conseguir pero,
¡maldita sea!, ese día su única intención había sido la de observar en la
distancia. Ahora se veía forzado a actuar. La lógica le dictaba que ni siquiera
debería estar allí, debatiéndose consigo mismo mientras contemplaba a una dama
que no era quien más le convenía. Pero en aquel momento le importaba un bledo.
Ella necesitaba ayuda y, al fin y al cabo, ese tipo de tretas eran su
especialidad.
—Excúseme. —Haciendo a un lado a la prostituta, se
levantó y se alisó la chaqueta negra de camino a la puerta.
—¡Señor, espere!
—¿Qué sucede? —Se detuvo, volviendo la vista hacia
la fulana.
—¡Tenga cuidado con ellos! ¡Esta calle es su
dominio! Todas las tiendas les pagan a cambio de protección.
—Hum —respondió Damon. Inclinó la cabeza y continuó
andando. Al salir arrojó unas cuantas guineas de oro más sobre el andrajoso jergón.
Al cabo de un momento, mientras recorría el oscuro
pasillo escuchó, procedente del cuarto, la exclamación de placer de la
prostituta cuando contó el donativo.
Con un brillo severo en los ojos, Damon descendió
con naturalidad la escalera del burdel. No obstante, se detuvo cuando al cruzar
el vestíbulo se vio reflejado en el espejo.
«Hora de camuflarse».
Sí. Un antiguo y familiar juego.
En un abrir y cerrar de ojos transformó su aspecto:
se desató la corbata para que colgara en torno al cuello, se desabotonó el
chaleco, se desordenó la ropa y se pasó los dedos por el cabello para
despeinarlo. Luego tomó una botella de vino vacía que algún borracho había
dejado sobre el vano de la ventana después de la juerga de la noche anterior.
Maldición, pensó, echando un vistazo a su nueva
imagen, seguro que ahora encarnaba al Distinguido Viajero, un depravado vividor
al que el mundo conocía como el inútil marqués de Rotherstone.
No era el modo en que le hubiese gustado presentarse
ante Elena Gilbert. La primera impresión podía dejar huella, aunque eso carecía
de importancia: ella estaba en peligro y no tenía otra alternativa que
intervenir.
Sacó la bolsa de las monedas y aflojó las cuerdas
con una ligera mueca de arrepentimiento. Aquello sería un cebo perfecto.
Sin más dilación, se encaminó hacia la salida y,
levantando los brazos, prorrumpió en la calle a través de la doble puerta
principal, más preparado y dispuesto que nunca a armar un buen alboroto.
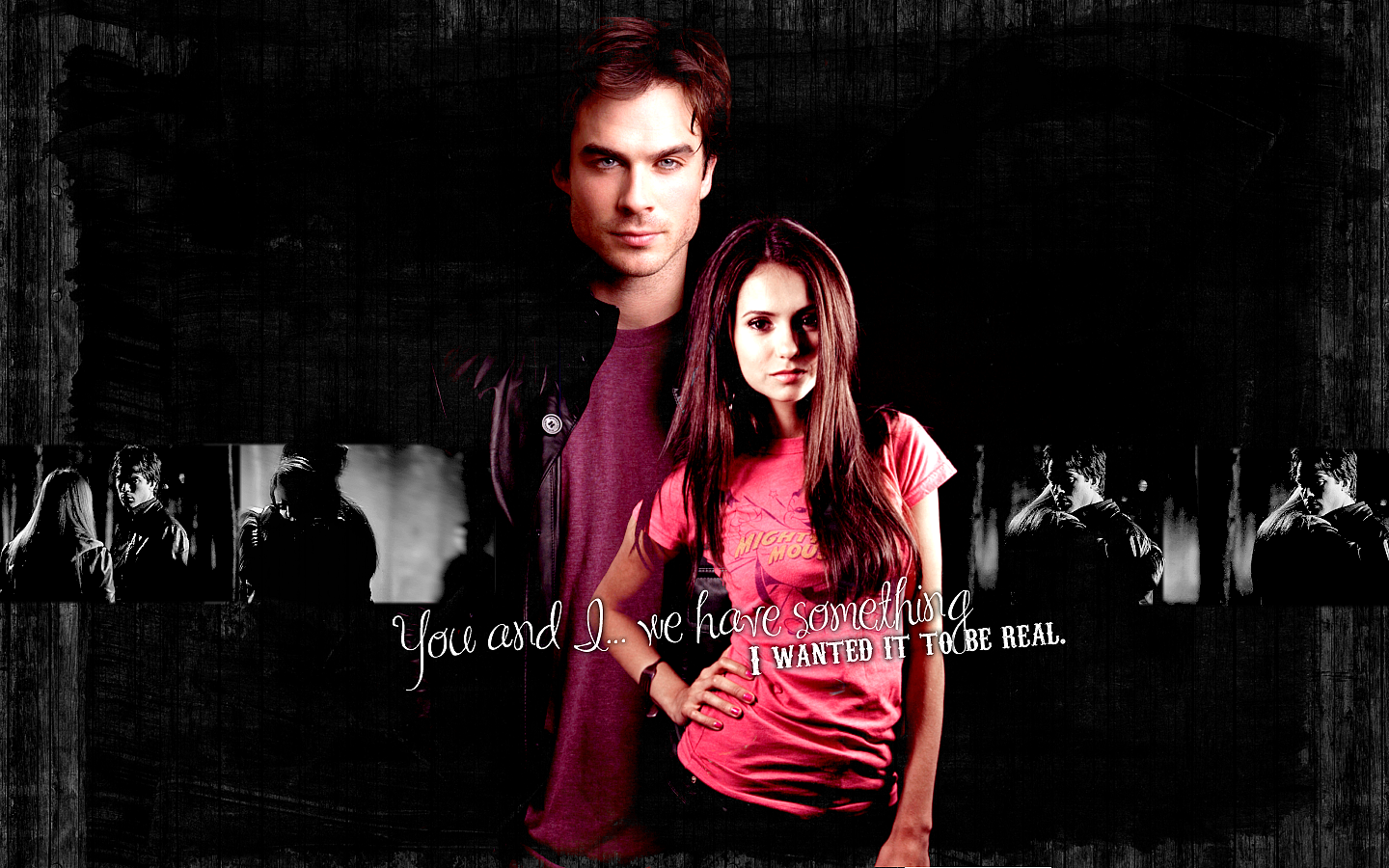
No hay comentarios:
Publicar un comentario