CAPITULO 02
La banda de Bucket Street había comenzado a rodear
el carruaje entre silbidos y aullidos, ofensivas miradas lascivas, carcajadas e
invitaciones. Elena no tardó demasiado en darse cuenta de que aquellos hombres
se encontraban aún bajo los efectos de la ginebra de la noche anterior.
Trató de negociar con ellos, pero la voz empezó a
temblarle:
—¡Vamos, por favor! Apártense —intentó
convencerlos—. Nos tenemos que ir...
Cuando uno de ellos agarró la brida del caballo,
William espetó:
—¡Lárguense!
—¿Y qué vas a hacer al respecto?
El canalla se encaminó hacia él pero, en aquel
momento, en la distancia se oyó un bramido calle abajo.
—Traigan mi maldito carruaje... ¡Ahora!
Aquel atronador rugido hizo que cesara todo
movimiento.
Los toscos individuos que rodeaban el vehículo se
volvieron a mirar; Elena y sus criados siguieron su ejemplo.
Un hombre alto, apuesto, elegantemente ataviado de
negro y, sobre todo, muy ebrio, a juzgar por sus andares zigzagueantes y la
botella que todavía colgaba de su mano, acababa de salir dando tumbos del
burdel, entornando los ojos para protegerlos de la luz del día.
—¡Ay! —Profirió un gruñido de dolor a la vez que
colocaba la mano sobre los ojos a modo de visera para escudriñar la calle—.
¡Tú! —Señaló de pronto con la botella al tiempo que sujetaba las riendas del
caballo—. ¡Eh, tú! —Vociferó de nuevo, con altanera exigencia pese a arrastrar
las palabras—. Trae mi carruaje. Ya he acabado aquí —agregó con una carcajada
traviesa que delataba que también él estaba ebrio y que, además, parecía
insinuar que no se había dignado a abandonar la casa de infame reputación hasta
no haber probado hasta la última condenada mujer del establecimiento. « ¡Santo
Dios!»
Elena se quedó mirándolo, completamente
desconcertada por la escandalosa conducta de aquel libertino, perteneciente sin
duda a la aristocracia, y lo que era peor, por el aura de pura masculinidad que
exudaba.
Poseía un magnetismo inconfundible pese a su aspecto
desaliñado, con la camisa abierta y por fuera de los pantalones y el cabello
despeinado, como si acabara de bajar de la cubierta ventosa de un barco. Una
perilla corta y cuidada enmarcaba la boca severa, definía el mentón cuadrado y
le confería un aire un tanto diabólico, se temía Elena.
Mirándolo fijamente, lo encontró mucho más que
apuesto. Le resultó irresistible, peligroso. Una sensación desenfrenada corría
por sus venas. Bajó la vista sobresaltada cuando él se acercó un paso, desafiando
al grosero rufián que todavía sujetaba la brida del caballo.
—¿Estás sordo, hombre? —insistió, arriesgando el
pescuezo sin ser consciente de ello al ofender a aquellos lugareños.
El miembro de la banda al que se había dirigido se
carcajeó y, asombrado, lanzó una mirada indignada a sus compañeros.
—¿Quién demonios es este imbécil?
—¿Te niegas a cumplir una orden de alguien que es
superior? —le desafió el ebrio caballero; el desprecio teñía su aristocrático
acento.
—Oh, no —susurró Elena, atreviéndose a echar un
fugaz vistazo al apuesto y achispado demonio.
Wilhelmina la agarró del brazo, compartiendo el
mismo temor que su señora.
Las dos mujeres intercambiaron una mirada. « ¿Acaso
trata de que lo maten?»
Aquel no era lugar para pistolas prudentemente mal
calibradas a veinte pasos, algo a lo que un libertino estaba acostumbrado. Era
un lugar donde los hombres podían rebanarte el pescuezo si no les agradaba la
forma en que los mirabas.
—¿Me está hablando a mí? —bramó el rufián en
respuesta, soltando la brida y
acercándose unos pasos a él.
—Por supuesto que te hablo a ti, pedazo de
excremento —repuso el caballero con voz pastosa y ebria solemnidad—. ¡Hablo con
todos vosotros! ¡Que alguien me traiga mi... maldita sea!
Con la torpeza fruto del alcohol, de pronto derramó
la bolsa de las monedas en el suelo. Una cascada de relucientes guineas de oro
se desperdigó por todo el pavimento, rodando por doquier en torno a sus
relucientes botas negras.
El hombre maldijo sucesivamente en diversos idiomas
con suma elegancia mientras se agachaba, lento y tambaleante, a recoger la
fortuna perdida.
Los miembros de la banda de Bucket Street clavaron
su salvaje mirada en el dinero con candente intensidad. Se vieron atraídos como
un imán por el oro, olvidándose en el acto de hostigar a Elena.
Una sonrisa malvada se dibujó en sus caras al
encontrar una víctima tan fácil a su alcance. Moviéndose al unísono como una
manada de lobos, se encaminaron con cautela hacia el hombre, que parecía ajeno
a su proximidad.
—¡Señor! —gritó Elena de repente.
Wilhelmina la agarró del brazo otra vez.
—¿Ha perdido el juicio? ¡Salgamos de aquí!
—Sí—respondió el hermano, con el semblante aún
pálido a causa del enfrentamiento mientras se subía al asiento del conductor.
—¡Pero no podemos dejarlo ahí! —espetó Elena,
volviéndose hacia ellos alarmada—. ¡Matarán a ese pobre necio! ¡Está demasiado
borracho para defenderse!
—No es asunto nuestro —farfulló William—. ¡Vayámonos
de aquí antes de que vuelvan a por nosotros!
El corazón de Elena palpitaba con fuerza.
—Es su dinero lo que quieren —razonó—. Pues que se
lo queden. Aún podemos salvarle la vida si lo llevamos en nuestro carruaje.
¡Señor! —comenzó a llamarlo de nuevo.
—¡No, señorita! ¡No sea boba! —susurró su doncella,
tirando de ella para que se sentase—. Aun cuando pudiéramos hacerlo subir al
vehículo, ¡no pueden verla en su carruaje con un hombre así! ¡Su reputación
quedaría arruinada para siempre!
—¡Tiene razón! —Convino William—. Ese hombre acaba
de salir de un...
—Un establecimiento de dudosa moral —se apresuró a
concluir Wilhelmina, lanzándole a su hermano una mirada gazmoña.
—¡Pero hemos de ayudarle!
—¡Vinimos a ayudar a los niños, señorita! Sabe que
no puede ayudar a todo el mundo. Por favor, ¡va a hacer que nos maten!
Elena miró a su aterrada doncella y comprendió que
no tenía derecho a poner en peligro la vida de sus criados junto con la suya
propia.
—No le pasará nada —declaró William, sin demasiada
convicción—. No van a matarlo, señorita. Quizá le den una paliza, pero está tan
bebido que no sentirá gran cosa.
—Puede que eso le enseñe a no frecuentar tales
lugares —farfulló la hermana.
—Oh, miradle. —Elena volvió la vista, frunciendo el
ceño con preocupación, y vio a los miembros de la banda estrechar el cerco—.
Por el amor de Dios, ¿qué hace?
El ebrio aristócrata estaba retrocediendo lentamente
hacia el muro del burdel, pero lucía una sonrisa tan siniestra y maliciosa que Elena
temía que estuviera demasiado embriagado como para comprender siquiera el peligro
que corría.
En efecto, parecía estar divirtiéndose.
Se estremeció cuando el hombre estrelló de repente
la botella de vino contra la pared de ladrillo, convirtiéndola en el acto en un
arma dentada. La blandió hacia la banda que continuaba acercándose con una
sonrisa lobuna que Elena supo que jamás olvidaría.
—A mí me parece que puede cuidarse solo —barbotó
William—. Además, lleva la palabra «aristócrata» escrita en la frente.
Ni siquiera esos canallas se atreverían a tentar a
la horca matando a un par del reino.
William no se equivocaba en eso, pensó. Solo un
redomado calavera de la nobleza saldría dando tumbos de un burdel a media
mañana, vociferando órdenes a quienes pasaban por allí. No cabía duda de que
era un demente.
—Vamos, señorita, tenemos que irnos mientras están
distraídos. Su padre jamás me perdonará si le sucede algo.
—Muy bien. —Elena asintió con rigidez y el corazón
en un puño—. Iremos a buscar a los agentes de inmediato. Vamos.
—Eso no es necesario que me lo repita.
William restalló el látigo en la grupa del nervioso
caballo y, acto seguido, el carruaje echó a andar, caballo y ocupantes igual de
contentos de marcharse de allí.
El sombrero de Elena cayó de su cabeza con la
repentina sacudida, pero el lazo atado al cuello impidió que saliera volando e
hizo que, en vez de eso, colgara sobre su espalda mientras el vehículo avanzaba
dando bandazos hacia la pequeña iglesia ruinosa.
No obstante, detrás de ellos podían escucharse
gritos y un gran jaleo. Elena se agarró con todas sus fuerzas al pasamanos de
la parte inferior del asiento, girándose para echar un vistazo a lo que estaba
ocurriendo.
Esperaba encontrar a los miembros de la banda
apiñados sobre el calavera, pero una mirada preocupada por encima del hombro le
reveló justo lo contrario: ¡el hombre del burdel estaba dando una buena tunda a
la banda!
Golpeó a un tipo en la mandíbula y, girando al mismo
tiempo, dio un buen salto para darle una patada a otro en el pecho. Cuando
plantó de nuevo los pies en el suelo, le estampó el codo en la garganta al
hombre que intentaba acercarse a hurtadillas por detrás; luego le estrelló un
efectivo puñetazo con la precisión de un reloj, derribándolo. Fría y
metódicamente, iba venciéndolos uno por uno sin mostrar el menor indicio de
estar borracho.
La idea más increíble surgió en la cabeza de Elena
como salida de una caja de sorpresas.
« ¡Una artimaña!»
¡No estaba borracho! Tan solo había fingido
estarlo... para alejar a esos brutos de ella.
Lo último que alcanzó a ver, antes de que la iglesia
le tapara la vista, fue al resto de la banda salir en tropel de la taberna,
profiriendo un rugido colectivo mientras acudían, sin pérdida de tiempo, en
ayuda de sus compañeros en apuros.
Elena se puso pálida ante ese repentino revés de la
fortuna, volvió la vista al frente y tragó saliva.
—¡Más rápido, William! Oh, es igual... ¡hazte a un
lado!
Le arrebató las riendas de las manos a su
sobresaltado lacayo. La joven condujo a toda velocidad hasta que dobló hacia el
concurrido Strand y divisó el puesto de vigilancia más próximo.
—¿Que quiere que vaya adónde? —repitió el viejo
agente de la ley con aprensión después de que ella le narró frenéticamente y
con voz entrecortada la situación que acababan de vivir.
—¡A Bucket Lañe, ya se lo he dicho!
—Bien, voy a tener que reunir a más hombres.
—¡Lo que sea preciso, pero apresúrese! ¡Le digo que
su vida corre peligro!
—¿La vida de quién?
—¡Ignoro por completo quién es! Simplemente...
¡algún lunático!
—Oh, maldita sea —murmuró Damon cuando vio al resto
de la banda de Bucket Street, cuarenta hombres al menos, salir en masa de la
taberna.
Había un momento y un lugar para ser valiente, pero
un caballero sabe cuándo marcharse con elegancia. Había despilfarrado una
pequeña fortuna en ese callejón y el dinero había cumplido su propósito. Pero
con la señorita Gilbert fuera de peligro, no tenía más que demostrar.
«Ha llegado la hora de retirarse.»
Era impresionante la rapidez con la que puede correr
un hombre cuando todo un barrio de mala muerte le pisa los talones. Por fortuna
para Damon, estaba bien adiestrado en el astuto arte de escapar, así como de
pelear con los puños.
Se escondió, trepó y saltó de tejado en tejado para bajar
después nuevamente a la calle; luego lo único que tuvo que hacer fue salir
tranquilamente del lugar y parar un carruaje de alquiler, el mismo medio de
transporte en que había llegado allí.
Un vehículo paró y se subió a él, pero mientras se
alejaba, Damon vio un grupo de agentes uniformados pasar apresuradamente en
dirección a Bucket Lañe.
Frunció el ceño, girándose para mirar por la sucia
ventanilla trasera del viejo carruaje. El altercado solo acababa de empezar.
¿Cómo podían haberse enterado de que...?
A menos que ella los hubiera informado.
Se quedó paralizado, presa de la repentina sorpresa.
La señorita Gilbert había ido a por ayuda. «Vaya,
vaya, que me aspen.» La joven debía de haberse dirigido directamente en busca
de las autoridades para ayudarlo. ¿A ella... le preocupaba?
Por un momento, Damon se quedó con la mirada perdida
sin tan siquiera notar las sacudidas y bandazos del destartalado carruaje
mientras recorría la calle adoquinada. La repentina sensación de mareo nada
tenía que ver con haber recibido un golpe en la cara. Meneó la cabeza cuando
cayó en la cuenta de que, hacía mucho tiempo, había dejado de esperar que
alguien se preocupara por lo que pudiera pasarle.
El, un hombre con un corazón de acero, se sintió
invadido por una dulce y extraña sensación.
Ni por lo más remoto se le había ocurrido pensar que
a la señorita Gilbert pudiera importarle su seguridad.
«Dios bendito —pensó maravillado—, tal vez he
encontrado algo...»
Cuando al cabo de un rato entró en su mansión de
Hyde Park, un tanto maltrecho, su viejo mayordomo, Dodsley, lo recibió con una
lacónica mirada al reparar en su aspecto desaliñado.
—Buenas tardes, señor. ¿Quiere que vaya a buscar la
caja de las medicinas?
—Ah, no, gracias, viejo amigo. He tenido una pequeña
pelea. Si las autoridades vienen por aquí, ten la bondad de decirles que no he
salido en toda la mañana, ¿quieres?
—Ha vuelto a matar a alguien, ¿no es cierto?
—Nunca antes del almuerzo, Dodsley. Y aún es
temprano.
—Sin duda, milord.
Damon le lanzó una mirada sardónica, pero se dirigió
de inmediato a su estudio a por el expediente de Elena Gilbert, que se
encontraba aún sobre su escritorio.
Era obvio que tenía que verla de nuevo, y pronto.
Abrió el expediente y buscó el calendario de actos
sociales que Oliver había documentado y anotado con tanto esmero, siguiendo la
página con el dedo.
Ahí estaba.
El baile de los Edgecombe. El día siguiente por la
noche.
Los ojos de Damon brillaban mientras reflexionaba.
Tal vez había considerado todo aquel asunto de un
modo inapropiado. Al fin y al cabo se trataba de la búsqueda de una esposa, no
de la caza de un agente enemigo. ¿Acaso una mujer no era más que una
herramienta para un consumado estratega como él? Quizá, para variar, podía
permitirse actuar más como un ser humano y menos como un espía.
Era notorio que había servido en la guerra secreta
de la Orden contra el Consejo de Prometeo durante demasiados años, pero ¿tenía
que seguir tomando todas las decisiones con absoluta sangre fría?
La señorita Gilbert podría ser problemática, pero
¿por qué habría de preocuparse por eso? El obstáculo era la alta sociedad, ¿no?
Pues bien, él era un maestro de la manipulación y el engaño, en conseguir que
las personas vieran aquello que deseaba que vieran; únicamente revelaba la
verdad en el instante en que decidía hacerlo, y no antes.
Si al final resultaba que la deseaba realmente,
musitó Damon, suponía que podía tenerla con toda seguridad. Tan solo tendría
que esforzarse más de lo que había pensado, tendría que implicarse un poco más
de lo que había planeado... o de lo que le hacía sentir cómodo.
Por el contrario, estaba acostumbrado al voto de
secreto que se le había impuesto bajo juramento. Guardar las distancias con los
demás se había convertido en su segunda naturaleza, hasta que solo sus hermanos
guerreros, y quizá su viejo mayordomo, le conocían realmente.
Ese secreto, esa soledad era un hecho fundamental de
su vida y, después de leer el expediente y de ver la entereza de la señorita Gilbert,
no estaba seguro de que a una mujer como ella pudiera ocultarle su pasado y sus
verdaderas actividades durante el resto de sus días. Las cosas podían
complicarse.
Pese a todo no estaba convencido de que mereciera la
pena. Pero tenía que volver a verla fuera como fuese.
Justo en aquel momento, como por arte de magia,
Dodsley apareció en silencio a su lado ofreciéndole una copa de whisky de una
bandeja.
Damon lo miró sorprendido y vio que Dodsley había
llevado la botella entera.
—¿De veras tengo tan mal aspecto?
—Parece necesitarlo, señor —observó su enigmático
mayordomo.
—Salud —murmuró para sí mientras apuraba el whisky
para serenarse después de la pelea. Lo saboreó, impresionado por su calidad—.
Es bueno.
—Ese escocés, compañero de armas de usted, lo ha
enviado mientras estaba ausente, señor.
—¿Virgil lo ha enviado? ¡Excelente! —La noche pasada
Damon había enviado un mensaje a su maestro, Virgil, tan pronto llegó a casa—.
¿Había una nota?
—Aquí la tiene, señor.
Dodsley le entregó la carta sellada que acompañaba
la botella de whisky escocés. Damon la abrió sin demora y procedió a leerla.
Un whisky de malta como es debido en honor a tu
victoria. Bienvenido a casa, muchacho. Recibí tu nota desde Bélgica. Buen
trabajo en el asunto Wellington. Bien hecho. Los demás no han regresado aún,
aunque los espero pronto. Pásate por el club cuando te sea posible. Hemos hecho
algunas mejoras que pueden parecerte fascinantes.
V.Damon no pudo remediar sonreír al leer la nota de su
antiguo mentor. Mejoras, ¿eh? Señor, ¿qué nuevos artefactos se le habrían
ocurrido esta vez a Virgil? Ingenioso como todo buen escocés, el viejo guerrero
de barba entrecana andaba siempre jugueteando con sus herramientas y máquinas e
inventando extraños aparatos para Dante House, el cuartel general de la Orden. Damon
no quería ni imaginar cuáles serían las últimas reformas que había hecho en
aquel lugar.
Hasta el momento, la noticia más fascinante era que
había logrado regresar a la ciudad antes que el resto de los miembros de su
equipo. Estaba impaciente por ver a sus hermanos guerreros.
Por otra parte, el hecho de que Warrington y
Falconridge no hubieran vuelto aún le proporcionaba una clara ventaja en su
búsqueda de esposa que no tenía intención de desaprovechar. Al fin y al cabo,
pensó con una sonrisa picara dibujada en los labios, eran la única competencia
a tener en cuenta en lo que a mujeres se refería.
Al igual que él, sus compañeros habían estado
postergando el matrimonio a causa de su implicación en la Orden, pero debido al
título que ostentaban, tal como le sucedía a él, era imperativo que eligieran
esposa y comenzaran a engendrar herederos. Les gustase o no, los tres tendrían
que caer en las garras del matrimonio.
Damon no pudo por menos que reír por lo bajo con
cordial rivalidad al saber que les llevaba ventaja.
Habida cuenta de su naturaleza calculadora, era
obvio que había comenzado a prepararse para eso mucho antes, del mismo modo que
haría para cualquier otra misión. Ahora, de entre las mejores candidatas que
ofrecía el mercado matrimonial londinense, él podría ser el primero en
elegir... y con eso sus pensamientos retornaron a Elena Gilbert.
—¿Puedo traerle alguna otra cosa, señor? —preguntó
Dodsley, observándolo fijamente.
—Una invitación para el baile de los Edgecombe. —Damon
tomó otro trago e hizo una mueca debido al breve ardor del whisky mientras las
cejas canosas del mayordomo se elevaban de golpe—. ¿Qué sucede, Dodsley?
—¿Usted, señor? ¿Va a asistir a un baile? —dijo el
hombre con majestuoso estupor.
—Lo sé —repuso Damon con sequedad—. Me pregunto si
alguien se desmayará esta vez cuando entre.
Dodsley bajó la mirada, deliberando acerca de la
extraña incursión de su señor en sociedad. Como jefe supremo del personal de la
casa había sido informado de la búsqueda de esposa de su señoría; jamás había
necesitado palabras para expresar sus sentimientos sobre ningún tema al
valiente y excéntrico marqués al que durante tanto tiempo había servido.
Pero en esos momentos apenas acertaba a reprimir su
júbilo al deducir correctamente que su señoría debía de haberse interesado en
serio en alguna joven casadera.
Adoptó un tono suave, prácticamente conteniendo el
aliento:
—¿Sería posible que abrigásemos la esperanza de que
pronto pueda haber una dama en la casa, milord?
—La hija de cierto vizconde parece fascinante
—reconoció Damon—, pero me temo que no todo va viento en popa. Mucho menos
ahora.
A los ojos de Elena Gilbert él era un holgazán, un
borracho y un putero.
A buen seguro, verle salir dando tumbos de aquel
burdel solo parecía confirmar lo que pronto oiría sobre él en sociedad si se
enteraba de su nombre y comenzaba a hacer preguntas.
Por desgracia, no podía sentarse con ella
tranquilamente y contarle la verdad. «No, en absoluto, señorita Gilbert, no
estaba allí para revolearme con prostitutas. Solo estaba en aquel lugar para
espiarla a usted.»
Aquello no iba a ayudar, precisamente, a su causa.
« ¿Qué causa?» No iba a elegirla como esposa. No iba
a hacerlo.
Frunció el ceño, irritado consigo mismo.
—Como mínimo, deseo pasarme un momento por el baile
a fin de cerciorarme de que se encuentra bien —refunfuñó—. Además, así dejaré
que vea que estoy ileso y no se culpe.
Dodsley lo miró sin saber de qué estaba hablando.
—Naturalmente, señor.
—Ya conoces a las mujeres y lo mucho que se
preocupan por cualquier cosa.
—Siempre que tengan corazón —dijo el mayordomo con
un brillo de sabiduría en los ojos.
—Ella lo tiene. ¡Vaya si lo tiene! —murmuró de forma
apenas audible.
Con la mirada perdida, sus pensamientos retornaron a
la reticencia de la señorita Gilbert a abandonar el escenario de la pelea. «
¡Señor!», le había llamado.
Dos veces. Poniendo en peligro su propia seguridad
para intentar salvarlo, incluso cuando era él quien intentaba rescatarla a
ella.
—Bien, pues. —Dodsley tomó el vaso vacío y alzó la
barbilla—. Informaré a lady Edgecombe de que su señoría asistirá al baile de
mañana por la noche.
Habiendo regresado en fechas tan recientes del extranjero,
lo apropiado es que milord desee presentar sus respetos a sus parientes.
—Ah, mis parientes... ¡Me gusta ese enfoque,
Dodsley! Casi lo había olvidado.
Somos primos lejanos, ¿no es cierto?
—Por parte de madre, milord. Prima segunda de
vuestra madre.
Damon sonrió a su viejo mayordomo con divertido
agradecimiento.
—De acuerdo, entonces. Bien sabe Dios qué va a
suponerme un gran desafío.
—¿Los Edgecombe, señor?
—La joven —dijo estremeciéndose—. Me temo que he de
reparar algunos daños.
—¿Tan pronto, milord? —preguntó indignado. Damon tan
solo dejó escapar un suspiro.
Elena no abandonó el Strand hasta pasada otra media
hora. Se paseó inquieta bajo la mirada de sus criados, esperando a que los
hombres del magistrado regresaran con noticias de su misterioso salvador... al
menos para enterarse de si la banda lo había asesinado. Estaba impaciente por
averiguar su identidad, pero cuando regresó el vigilante, este le dijo que no
habían encontrado a nadie que se ajustase a la descripción del hombre que les
había dado, tan solo una docena de matones de baja estofa atendiendo narices
rotas, costillas magulladas y un par de feos cortes.
Los demás oficiales habían llevado a cabo algunas
detenciones por alteración del orden público y se habían marchado a llevar a
los presos ante el magistrado, pero como era costumbre en Bucket Lañe, nadie
admitió haber visto nada.
Nadie tenía nada que decir.
Las noticias dejaron a Elena más angustiada si
cabía. Aunque todo apuntaba a que el lunático aristócrata había escapado, bien
podría indicar que lo habían matado y escondido su cadáver en alguna parte, ya
que lo superaban en número.
Los agentes habían realizado un rápido registro en
la taberna y en la primera planta del burdel, pero no podían peinar los demás
edificios de aquel oscuro y mugriento callejón hasta que regresaran con una
orden. Incluso la banda de Bucket Street tenía sus derechos.
—Estoy seguro de que ha escapado, fuera quien fuese
—dijo William con expresión preocupada desde el pescante del conductor del
carruaje cuando los tres pusieron nuevamente rumbo a South Kensington, en las
verdes y tranquilas afueras de Londres.
—Lo que importa es que hicimos lo correcto
—intervino Wilhelmina.
—Oh, ¿y si lo han asesinado?
—Considero que cuando un caballero visita un lugar
como ese, ha de saber dónde se mete, señorita. No tenía motivos para
provocarles del modo en que lo hizo.
—Creo que intentaba ayudarnos. —Afligida, se volvió
hacia su doncella—. ¡Intentaba alejarlos!
—Soy de la misma opinión —reconoció William con una
amplia sonrisa—. Aun en su estado de embriaguez, un caballero sabe lo que ha de
hacer para ayudar a una dama.
—¡Dios bendito! —susurró Elena.
Se le revolvió el estómago al pensar que un hombre
podría haber acabado muerto por su causa. Igualmente inquietante era considerar
lo que podrían haberles hecho a ellos si aquel desconocido no hubiese salido
dando tumbos del burdel cuando lo hizo.
—Vamos, señorita, hemos de tener fe —le dijo el
lacayo resueltamente al ver su rostro acongojado—. Sé lo que diría nuestra
anciana madre: los ángeles cuidan de los tontos, los borrachos y los niños.
Elena le brindó una mirada de agradecimiento, tras
lo cual sacudió la cabeza.
—De todos modos no puedo evitar preguntarme quién
era.
—Tal vez asista al baile de los Edgecombe —apuntó
Wilhelmina encogiéndose de hombros.
Elena clavó los ojos en ella de repente.
—Sí, siempre que pertenezca a la aristocracia, es
posible, ¿no es así? —convino su hermano.
La joven asimiló aquello asombrada, y si bien la
idea suscitó en ella un intenso entusiasmo, ignoraba cómo reaccionaría si veía
a ese apuesto maníaco en la pista de baile.
La idea resultaba tan inquietante que la desechó.
—Os ruego que me perdonéis —les pidió al tiempo que
paseaba la mirada con humildad de un gemelo a otro—. No tenía derecho a poner
en peligro vuestra seguridad, por noble que fuera la causa.
—Ah, no tiene importancia, señorita. Bien está lo
que bien acaba —declaró William cuando el carruaje se detuvo ante la gran villa
de piedra de los Gilbert.
—Gracias. Sois muy buenos conmigo. Esto... —vaciló,
volviéndose de nuevo hacia ellos cuando le vino a la cabeza otra cuestión—. No
hay necesidad alguna de mencionar este, digamos... desafortunado incidente a
lord o lady Gilbert, ¿no os parece?
Los gemelos intercambiaron una mirada inflexible
aunque incómoda.
—Desde luego, señorita —respondió la doncella—. Pero
no volveremos más allí. —La expresión obstinada de sus rostros le indicó que
hablaban en serio.
Considerando todo cuanto les había pedido, no le
sorprendió en exceso su rebelión. Elena bajó la mirada.
—Muy bien.
Tendría que pensar en algo para la semana siguiente.
Entraron en la casa y, de inmediato, se vieron
envueltos por el habitual alboroto que se vivía en aquel lugar: el resonar del
pianoforte mientras Sarah aporreaba obedientemente las teclas en tanto que Anna
atormentaba al gato por el pasillo en medio de estruendosas carcajadas.
Las hermanastras de Elena, dos jóvenes amazonas
malcriadas y bulliciosas, de catorce y doce años, eran fruto del matrimonio
anterior de Penelope con un capitán de barco.
—Anna, ¿dónde está papá? —le preguntó a la joven que
llevaba al pobre Whiskers suspendido en el aire.
—¡Arriba!
Elena asintió y a continuación se detuvo a echar una
ojeada al salón, donde los esfuerzos de Davis se evidenciaban en la nueva
disposición del mobiliario. Abrió los ojos desmesuradamente cuando vio el viejo
pianoforte de su madre situado en la pared equivocada. Sarah dejó de tocar y la
miró.
—¡Detesto esta canción! ¡Es muy difícil! ¿Qué estás
mirando?
—Tu madre ha cambiado el piano de sitio —dijo con
voz suave.
—¿Qué puede preocuparte eso si tú ya no lo tocas?
—refunfuñó Sarah y cambió a otra pieza más sencilla para reanudar después el
aporreo del instrumento.
Elena sacudió la cabeza y prosiguió su camino. Quizá
le hubiera convenido casarse con Stefan si con eso lograba salir de aquella
casa de locos. Una vez en el vestíbulo se había separado de los Willies para
que cada cual emprendiese sus tareas.
Todavía estaba conmocionada por el lance con el
peligro y anhelaba pasar unos momentos en compañía de su padre. Siempre
conseguía hacer que se sintiese más tranquila y deseaba avisarle de que había
vuelto, pero al no encontrarlo en su abarrotada biblioteca, subió alegremente a
buscarlo a la planta superior mientras se despojaba del sombrero y los guantes.
Sin embargo, al aproximarse al dormitorio principal
aminoró el paso con una sensación de desazón cuando, a través de la rendija de
la puerta, escuchó a
Penelope tiranizar otra vez a su padre.
Parecía que, de nuevo, el rechazo de Elena hacia Stefan
era la causa de la disputa marital. Hizo una mueca, sabiendo que había
complicado la plácida vida de su padre.
—¡Francamente, George, eres demasiado compasivo!
¿Cuándo va a madurar? ¡A todo polluelo le llega el momento de abandonar el
nido!
—Querida mía, ¿por qué te alteras de este modo?
Sabes bien que preciso de un
ambiente sosegado.
—Oh, George, ¡tienes que hacer algo con ella!
—¿Hacer qué, querida? —respondió cansinamente.
—¡Búscale un esposo! ¡Si no lo haces tú, seré yo
quien lo haga!
—Eso ya lo has intentado, Pen. Y no considero
prudente que insistas —replicó él con socarronería.
—Bueno, ¡solo un caballero verdaderamente intrépido
se atrevería a desafiar su desdén después de la última negativa! ¡Ya ha
rechazado a tres pretendientes!
«Oh, los otros dos no contaban en realidad», pensó Elena
frunciendo el ceño. Se apoyó en silencio contra la pared que daba al
dormitorio, no para espiar, sino aguardando el momento idóneo para revelar su
presencia.
—George, ya has oído lo que se rumorea. La gente
comienza a decir que es una casquivana.
—No deberías prestar atención a las habladurías,
querida. Cuando se presente el hombre adecuado, ella lo sabrá. Todos lo
sabremos.
—Espero que estés en lo cierto o, de lo contrario,
acabará siendo una solterona.
—Ridiculeces. Es demasiado hermosa para eso.
«Oh, papá.» Elena reprimió una sonrisa y apoyó la
cabeza contra la pared, agradecida desde el fondo de su alma porque no la
hubiera obligado a casarse con Stefan a pesar de la insistencia de Penélope.
Su madrastra prácticamente había aceptado la oferta
de Stefan en su nombre pero, gracias a Dios, los desesperados argumentos de Elena
con respecto al enlace habían sacado a su despistado y distante padre de su
letargo, para variar. Al fin había escuchado sus súplicas para que no la entregase
a aquel canalla malcriado.
El bueno de George, lord Gilbert, se había
encaminado tranquilamente hasta White's, su club y segundo hogar siempre que
necesitaba escapar del dramatismo de una residencia habitada por mujeres, y se
había formado una opinión de lord Stefan Carew personalmente.
Su padre había regresado sin demora. Era atípico de
él hacer alarde de su fuerza pero, cuando lo hacía, era tan inamovible como el
peñón de Gibraltar.
—No. No consentiré que mi hija se despose con ese
petimetre superficial y casquivano. Lo lamento, Penelope. No es apropiado para
mi niñita.
Elena, encantada, había abrazado a su padre con
lágrimas en los ojos. Tras haberse pronunciado, su padre se sumió de nuevo en
su agradable e inviolable estado de confusión.
En cuanto a Penelope, la derrota había avivado su
rencor y, a buen seguro, había hecho que su esposo pagase por ello todos los
días desde entonces.
—Procura no demostrar tanto favoritismo, George
—repuso con candente reproche—. Es posible que mis hijas no sean tan bonitas
como tu niña de dorados cabellos, pero florecerán a su debido momento. Cariño,
fuiste muy afortunado al casarte conmigo antes de que malcriaras a Elena por
completo —agregó—. Ya la habías consentido demasiado.
«Está totalmente equivocada.» Elena echó una
discreta ojeada por la rendija de la puerta y vislumbró a su madrastra
paseándose de un lado a otro. Penélope Higgins Peckworth Gilbert era una mujer
con una energía formidable, capaz de acometer diversas tareas a un mismo
tiempo.
Era bajita y morena, de cincuenta y pocos años, pero
la tensión a la que había estado sometida en su vida, como esposa de un marino
antes de casarse con George Gilbert, estaba grabada en las arrugas de su tenso
semblante y su boca fruncida, y los ojos esquivos con su constante expresión
preocupada reflejaban su temperamento excitable.
Elena a menudo se preguntaba si parte del espíritu
combativo del capitán Peckworth había sobrevivido en su viuda, pues no cabía
duda de que gobernaba el barco con firmeza y le encantaba dar órdenes, pero una
palabra indebida podía iniciar una guerra. En ocasiones se compadecía de ella,
pues era evidente que Penelope no se había asentado con comodidad en su nueva e
infinitamente más elevada posición social como vizcondesa. Y si bien algunos
miembros de la alta sociedad podían hacerla sentir indigna, a su padre jamás le
habían importado sus orígenes humildes.
Como pareja no podían haber sido más distintos: su
padre era de trato fácil, en tanto que Penelope era muy excitable.
Caballero inglés de los pies a la cabeza, el
vizconde Gilbert poseía un título de tan rancio abolengo y una fortuna tan
considerable que nunca se había dejado impresionar por la posición o la riqueza
de otros ni influir por la falta de ambas cosas. Aceptaba a las personas tal y como
eran, y le había enseñado a Elena a hacer lo mismo.
—La verdad, George, ¡jamás comprenderé por qué no
insististe en que se casara con lord Stefan! ¡Piensa en lo provechoso que
podría haber resultado para nuestra familia! Es el segundo hijo... ¡Si el hermano
mayor falleciera, podría haber tenido la posibilidad de ser duquesa!
—¡Penelope, por Dios santo! Puede que el joven
Holyfield no tenga aspecto de duque pero, ciertamente, está muy vivo.
—Vivo, sí, aunque no puede decirse que bien de
salud. Ese pobrecillo tan frágil y pálido... ¡Te juro que está tuberculoso! En
cualquier caso, estoy convencida de que lord Stefan sería mejor duque que su
hermano mayor. Oh, pero carece de sentido preocuparse por eso ahora. ¡La
oportunidad ha pasado!
—¿La oportunidad de que mi hija se beneficiase de la
muerte de un pobre tipo?
—Preguntó lord Gilbert con sequedad ante el melodrama
de su segunda esposa
—. Vamos, Penelope. Elena caló perfectamente a ese bufón
arrogante desde el principio y, ahora que lord Stefan ha mostrado cómo es
realmente al difundir rumores sobre ella, aplaudo más incluso la sabiduría de
mi hija.
—Los rumores... ¡Oh, George!... No estarás pensando
en retarlo a un duelo, ¿verdad? —inquirió Penelope con un repentino jadeo.
Elena abrió los ojos desmesuradamente.
—¡Mujer, no seas ridícula! —Dijo él con desdén—. Soy
demasiado viejo.
Además, ningún lord Gilbert ha participado jamás en estúpidos
duelos.
—¡Bien! Tan solo espero que no acabes lamentando
haber consentido que actúe de modo impulsivo como ha venido haciendo hasta
ahora.
—¿Impulsiva? —repitió con tono socarrón—. ¿Mi Elena?
La muchacha no es en absoluto impulsiva. Elena es una dama de la cabeza a los
pies.
—¿Qué quieres decir con eso? —Espetó Penelope—. ¡Me
estás reprochando que no haya asistido a una academia para señoritas!
—No, no...
—Que no provenga de una familia tan noble como la de
tu primera esposa no significa que mis hijas o yo seamos menos...
—¡Querida mía, no quería insinuar nada semejante!
—Bien, si por «una dama» te estás refiriendo al
dispendioso estilo de vida de tu hija, no puedo decir que discrepe contigo a
ese respecto. ¡No podemos costearlo! ¡Hemos de encontrarle un esposo acaudalado
que pueda sufragar la factura de la modista, el coste de todos esos vestidos
para asistir a bailes y al teatro y todas esas fruslerías! ¡Y, además, sus
obras de caridad! ¡Entrega la mitad de nuestro dinero a los pobres!
—Vamos, no te alteres, ya estás exagerando de nuevo.
De todos modos no es más que dinero.
—¿Que no es más que dinero? —gritó horrorizada—. Se
nota que no has conocido lo que es la pobreza, George. —Dejó escapar un
repentino sollozo que parecía sorprendentemente sincero—. ¡Sé que acabaremos en
el hospicio!
—Pero querida, no es necesario que llores. —A través
de la puerta, Elena vio a su padre acercarse a su esposa y abrazarla con
ternura—. Soy consciente de lo mucho que sufriste tras la muerte del capitán
Peckworth, pero esos días quedaron en el pasado. Te prometo que las niñas y tú
estáis a salvo. Vamos, serénate. No te inquietes. La Bolsa baja pero siempre
vuelve a repuntar. Estaremos bien.
—Sí, lo sé, pero... ¡Oh, mis nervios no pueden
soportarlo, George! ¡De veras, no puedo soportarlo!
—Deja que le pida a un criado que te traiga una taza
de té.
—Son todos unos inútiles. —Penelope se sorbió la
nariz—. Muy bien.
Elena retrocedió con celeridad hasta su propio
cuarto a unos pocos pasos de distancia al darse cuenta de que su padre estaba a
punto de salir y aguardó a que pasara, sintiéndose avergonzada por la discusión
que habían sostenido acerca de ella. Después de todo, no deseaba que la
acusasen de espiar conversaciones ajenas.
Al cabo de un momento, apoyó la frente contra la
puerta cerrada sin saber qué pensar de las declaraciones de Penelope en las que
alegaba que estaban quedándose cortos de fondos.
Sabía que su padre había perdido dinero en el gran
desplome de la Bolsa que había pillado por sorpresa a todo Londres justo
después de la batalla de Waterloo, pero él seguía diciendo que todo iba bien;
así pues, ¿por qué eso la hacía sentir culpable?
Si su padre no se sinceraba con la familia acerca de
su situación, ¿qué podía hacer ella al respecto? ¿Leerle los pensamientos? Era
su padre y su palabra era ley para ella, así la había criado. Por lo que si él
decía que todo iba bien, aceptaría su palabra.
Si no era así, si existía algún problema, sería
mejor que se lo comunicara sin rodeos. «Papá sabe que no me gustan este tipo de
juegos.»
En cualquier caso, no era ningún secreto con quién
pretendía casarse cuando estuviera preparada y ni un solo minuto antes:
Jonathon White, su mejor amigo.
Jono y ella habían sido tan inseparables como los
Willies desde que apenas habían aprendido a gatear. Y si bien era cierto que
desde que habían crecido Jonathon se preocupaba demasiado por la moda y era
incapaz de llegar puntual a un acto aunque le fuese la vida en ello, no lo era
menos que se trataba de un hombre bien parecido, de modales refinados, que
siempre se mostraba divertido y agradable y poseía un gusto exquisito. Al igual
que su padre, él jamás se enfrentaría a nadie en un duelo.
Por encima de todo, era demasiado inteligente como
para intentar decirle a Elena Gilbert qué debía hacer. Muy por el contrario,
desde los cinco años Jono se había contentado con seguir y obedecer sus órdenes
por ser más acertadas.
Y lo que era más importante, a diferencia de Stefan,
Jono sabía que ella era un ser humano. La trataba con respeto y, en
consecuencia, Elena confiaba en él de forma implícita. Eran dos almas gemelas.
Sin embargo, en los últimos tiempos Elena había
estado guardando las distancias con Jonathon, simplemente para evitar que se
convirtiera en víctima de los hermanos Carew.
Con un suspiro se dio la vuelta y descansó la
espalda contra la puerta. De inmediato vio el delicioso vestido blanco de baile
nuevo colgado del gancho del armario a la espera de la celebración del baile de
los Edgecombe.
Se quedó mirándolo durante un rato.
Acababa de llegar de la tienda de la modista con los
últimos retoques y verlo le hizo recordar vívidamente el enfrentamiento con Stefan
que se avecinaba. El baile de los Edgecombe, que tendría lugar la noche
siguiente, sería el primer acto social al que asistiría desde que rechazó la
proposición de matrimonio; el lugar en que volverían a verse cara a cara en
público.
Sabía de buena tinta que él iba a asistir y Elena
pretendía tener unas palabras con ese canalla y, con algo de fortuna, poner fin
de una vez por todas a las mezquinas difamaciones en contra de su buen nombre.
Aunque no era algo que esperase con impaciencia.
No tenía por costumbre enzarzarse en desagradables
riñas públicas con nadie, pero todo tenía un límite.
Stefan se estaba poniendo en ridículo con todo
aquello y, en realidad, ¿qué era lo que quería de ella?
Por el amor de Dios, había intentado hacer que la
decepción le resultase más fácil de asumir. Por cortesía hacia él, y en aras de
la modestia, se había mantenido alejada de la alta sociedad durante dos semanas
tras su francamente embarazosa propuesta.
Aquel horrible petimetre, aquel dandi de cabello
rubio, apenas le había dirigido la mirada durante aquel calvario, dedicándose
en su lugar a contemplarse disimuladamente en el espejo situado detrás del sofá
donde ella estaba sentada, y a sonreír al ver su reflejo.
Elena casi se había atragantado con su intento de
besarla pero, de algún modo, había encontrado las palabras para declinar
semejante honor. Algo que él no se tomó nada bien. De hecho, Stefan le había
prometido que iba a lamentarlo antes de salir hecho una furia de allí.
Después de eso, Elena había procurado evitar
coincidir con él en la ciudad, pero ya no iba a mantenerse al margen por más
tiempo y a consentir que continuase poniendo a la gente en su contra.
De modo que si la batalla iba a tener lugar la noche
siguiente, había elegido la armadura perfecta. El exquisito y sencillo vestido
estaba confeccionado con el crepé de seda más delicado que jamás había tocado y
le sentaba como un guante.
Con todas las miradas puestas en ella, y no por los
motivos que una joven podría esperar, sabía que era imperativo lucir un aspecto
impecable. La apariencia lo era todo en sociedad y, con aquel vestido, podía
estar segura de que al menos ofrecería su mejor imagen.
Aparte del vestido perfecto no tenía una auténtica
estrategia en mente, salvo actuar como la persona serena que era y demostrarle
a la sociedad que se encontraba bien y que todo era tan normal como de
costumbre.
Si Stefan le causaba algún tipo de problema, sabía
que ni siquiera tendría que montar una escena. Confiaba en que bastase con unos
pocos y sutiles comentarios, formulados con una sonrisa en los labios, para
arrojar luz y que sus calumnias fueran vistas como la insensatez que en
realidad eran.
No todo estaba perdido. Aún tenía esperanzas de
poder darle la vuelta a su situación. Tenía que admitir que resultaba irónico
que se encontrase en esas circunstancias después de haberse conducido con suma
rectitud durante toda su vida. En honor a la memoria de su madre, había
procurado comportarse en todo momento como una perfecta dama.
Por fortuna tenía fe en que siempre podía obtenerse
algo bueno incluso de los desafíos más difíciles. Por ejemplo, todo aquel
episodio era una valiosa lección para descubrir quiénes eran sus verdaderos
amigos.
Algunos le habían vuelto la espalda y no tenía
intención de olvidar sus nombres; pero muchos otros, como Carissa y Jonathon,
habían mantenido su lealtad incondicional.
Y lo más importante era que aún contaba con la
bendición de las poderosas damas que últimamente controlaban la opinión de la
alta sociedad, gracias a Dios. En parte era debido al apoyo de su formidable
tía abuela, la duquesa viuda de Anselm.
Llegado el caso, Elena sabía que siempre podría
pedirle al viejo dragón que escupiese fuego sobre la sociedad en su favor pero,
a menos que fuese estrictamente necesario, prefería ocuparse ella misma.
Pese a todo, tener a Stefan Carew como enemigo no
era una carga fácil de llevar, pero tenerlo como pretendiente había sido
incluso más irritante. Al menos ya no tenía que sentarse a escuchar las falsas
alabanzas a su belleza.
Apartándose con parsimonia de la puerta, se acercó a
la cómoda para dejar sobre ella el sombrero que había llevado puesto ese día,
pero sus pensamientos retornaron a la pelea en Bucket Lañe. Seguía sin poder
dejar de preguntarse qué había sido de su inesperado salvador. Tenía infinidad
de preguntas acerca de él.
Era todo un misterio. ¿Había sido su actuación en
verdad una artimaña pergeñada para alejar a los criminales de ella? No cabía
duda de que debía de estar tan ebrio como los miembros de la banda para
intentar algo semejante.
Los insultos a esos tipos, la exigencia con que pidió
su carruaje, dejar caer la bolsa de las monedas... ¿era todo a propósito?
Sacudió la cabeza divertida. De ser así, el hombre se merecía una ovación por
sus dotes interpretativas.
Con él resultaba difícil saber qué había sido real y
qué una ilusión. Tan solo esperaba que hubiera escapado de la multitud con
vida.
¿No sería cómico que su doncella tuviera razón y que
él apareciera en el baile de los Edgecombe?
No parecía la clase de hombre que sería recibido
allí y, aun cuando fuera invitado, tal vez tuviera algún compromiso previo en
el burdel.
Elena dejó escapar un bufido. Aquel moreno
desconocido le había salvado la vida, algo por lo que desde luego había
contraído una deuda de gratitud con él.
Pero, obviamente, aparte de eso no
podría tener nada que ver con ningún
desalmado que hubiera puesto un pie en un
establecimiento como aquel.
Si la banda le había dado una paliza, tal vez
hubiera aprendido la lección.
Honestamente, un caballero debía ser más
inteligente que todo eso.
Con una suave y remilgada expresión de disgusto,
expulsó al enigmático desconocido de su cabeza y se miró en el espejo,
preguntándose con cinismo qué productos de belleza aplicarse en el rostro esa
noche a fin de prepararse para el día siguiente. Vigilada por las peores
chismosas de la sociedad, esperando impacientemente ver desarrollarse el drama
entre Stefan y ella, no deseaba presentar un aspecto demacrado ni dar la
impresión de estar preocupada por los disparates de ese petimetre.
¿Quién sabía? Se encogió de hombros. Tal vez a su
pretendiente despechado se le había pasado por fin el berrinche. Quizá,
incluso, Stefan la sorprendiera y la saludara como un caballero.
Le complacía pensar que cabía esa posibilidad.
Por otra parte, estimaba que era tan probable como
que aquel libertino magníficamente temerario apareciese en el salón de baile de
los Edgecombe.
Quienquiera que fuese.
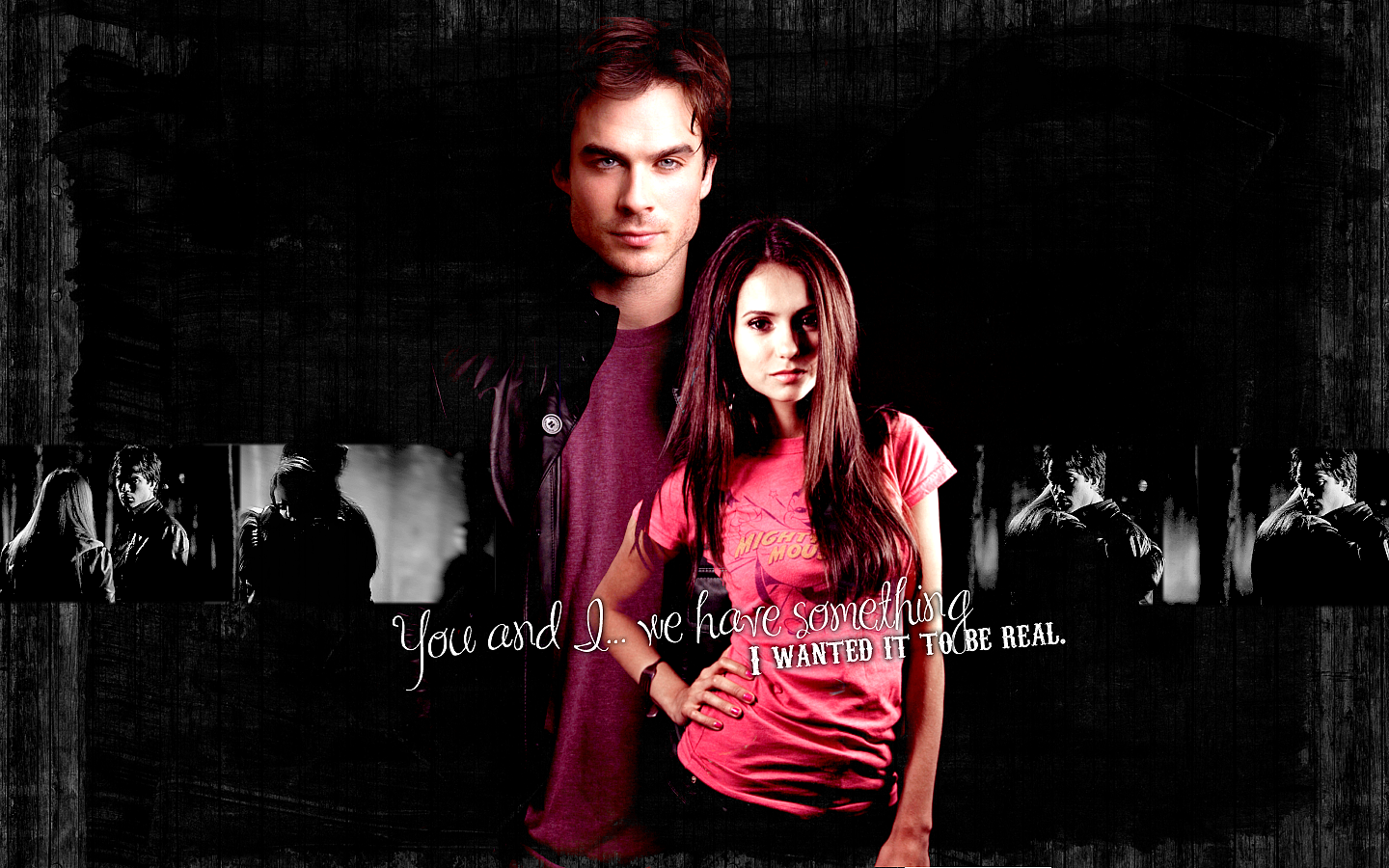
No hay comentarios:
Publicar un comentario